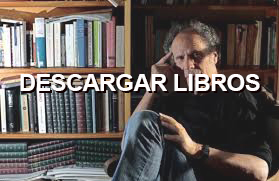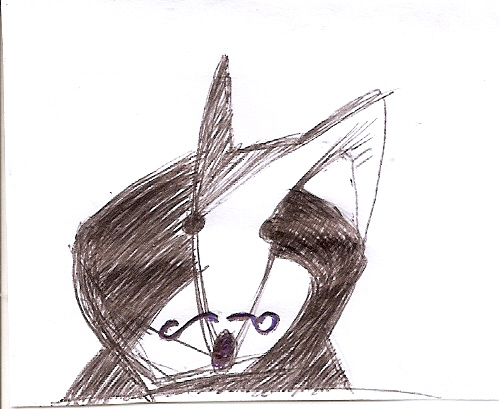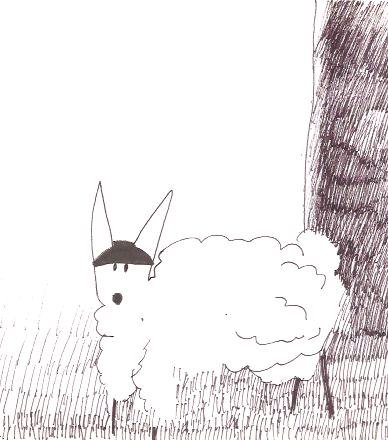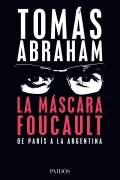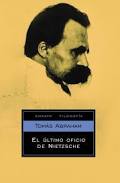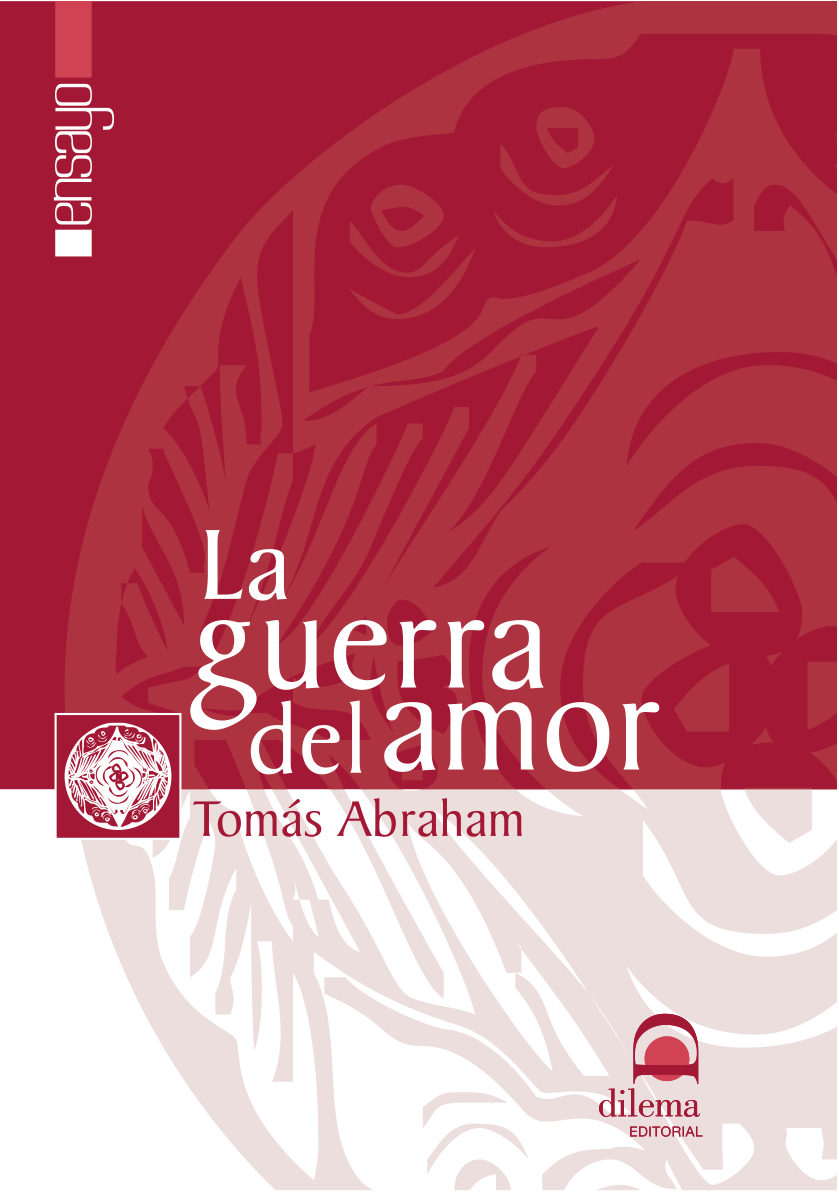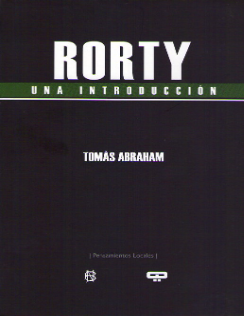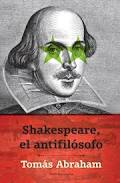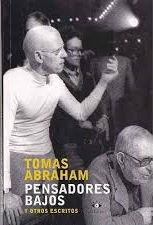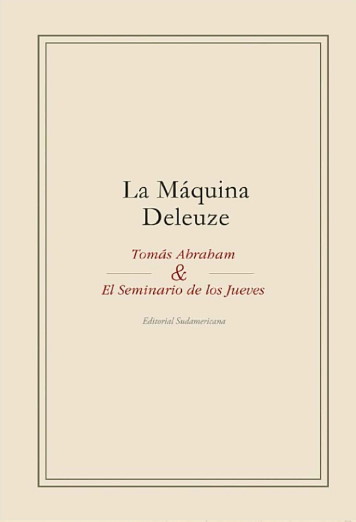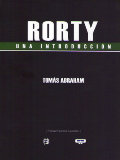| En 1988 Gilles Deleuze fue entrevistado en blanco y negro para la televisión francesa por Claire Parnet. La idea era pedirle a Deleuze que dijera lo que pensaba de una palabra de cada letra del abecedario. El resultado es una edición de más de siete horas en las que uno de los filósofos más cautivantes del siglo XX dice lo que piensa. Las palabras las eligió Claire Parnet aparentemente sin preaviso. Para la A animal, la B bebidas, C cultura, etc. El lugar es su casa. Está sentado delante de un espejo en el que se refleja el hermoso rostro de Claire haciendo las preguntas. Deleuze con un pullover gastado de cuello redondo, grandes anteojos que se pone y se saca todo el tiempo, mueve, junta y separa las manos a la altura del pecho, choca sus uñas salvajes. Responde a las intervenciones de Claire con un sonido bañado en un gargajo permanente del que necesita de tanto en tanto desprenderse pero sin tragar ni escupir la flema. Era tuberculoso. Para los que no están enterados, las uñas de Deleuze son un detalle inevitable de mencionar no porque sean largas sino porque son animales. Carece de huellas digitales, y el contacto con las cosas lo lastima. Deja crecer las uñas hasta convertirlas en garras para protegerse de todo roce. Son sus inevitables lanzas curvas que producen un primer rechazo y una posterior aceptación, como con toda deformación. Llama la atención que con la primera letra al hablar de los animales no haga mención de sus uñas. A partir de la A muestra que a pesar de sus singularidad no deja de ser francés. Comienza por referirse a los animales domésticos y dice no odiar tanto a los perros como a sus ladridos. Dictamina de un modo terminante que el ladrido es el sonido más estúpido de la creación. La misantropía y la originalidad discursiva, irónica, acompañada de una mínima sonrisa y un gesto de escándalo ante la idiotez general, es un estilo muy francés. Lo que no sé si es francés, quizás lo sea por qué nó ya que carece de humor, es un rasgo propio de un superyo erguido sobre su majestuosa modestia que dice varias veces durante la emisión que es de miserables remitirse siempre a la pequeña vida privada que cada uno tiene (sa petite vie priveé), o de caer en el horrible pecado de la autocomplacencia, proceder, insiste, horrible, feo (vilain). Se queja de que en su barrio la gente sale a la calle con sus ladridos de perro, por lo que un carácter transitivo traslada el anatema del ladrido al dueño, salvándose por ahora el perro. Lástima que a Deleuze nunca le haya gustado viajar, habría conocido algo quizás peor que el ladrido de perro en nuestras veredas. Pero quién sabe, un original hasta puede apreciar más una pisada de torta que un ruido canino. Es raro, curioso, Deleuze. Vemos a un hombre que celebra el pensamiento, que hace un uso espansivo de la libertad, de ideas que barren con las censuras, alguien que transforma la filosofía en una invitación al pensar, una fiesta del trabajo, y que no se mueve de su país, de su ciudad, de su universidad, sus calles, su casa, su sillón. Hace de la historia de la filosofía una geografía, de la subjetividad un raíd nómade, del pensamiento un viaje sin puertos, de los vínculos un rizoma, y de la vida una serie de encuentros librados a un fecundo azar, y todo esto experimentado por una aventura inmóvil. Sin viajar, sin hacer militancia, sin revolución, sin sexualidades transgresoras, sin disfraz ; con el mismo pullover, siempre en el mismo barrio, la misma esposa, la misma ventana cerrada, la misma enfermedad y los molestos ladridos. Además de Spinoza, a quien dice llevar en su corazón. Los ojos de Deleuze son claros, a pesar del blanco y negro, parecen verdes. Su sonrisa es tenue, graciosa. Su severidad está en una mirada que se mantiene y no se desvía. Su desacuerdo se expresa mejor en un silencio sin comentarios que en un exabrupto. Quiere a sus amigos, no habla de amigas, y menos de amantes. Dice no ser culto, no tiene un depósito de información general. Sus fuentes culturales se le secan cuando termina un libro. No tiene reservas para entretener a la gente. Reconoce que los que hablan de todo con autoridad lo dejan estupefacto, como Umberto Eco. Son los que pueden sostener una conversación sobre física, música clásica y razas de caballos. Sin embargo su curiosidad lo lleva los fines de semana al cine, a ver exposiciones de pintura, lo hace por posibles encuentros. Ni la palabra finalidad, ni origen, ni causa, son propias de Deleuze, privilegia el azar, el encuentro. Piensa que uno se encuentra más con cosas que con personas, y que las cosas lo llevan a las personas. Cuenta sorprendido que su libro sobre Leibniz, El Pliegue, lo puso en contacto con un gremio de embaladores de cartones felices de que alguien se acordara de ellos: “el pliegue somos nosotros!”, decían. Deleuze usa metáforas científicas como los espacios riemannianos, el cálculo diferencial, y otras fuentes de indudable valor y más que segura ininteligibilidad. Existe la separación entre humanidades y ciencias físicomatemáticas, este tabique no deriva de otra castración de occidente. Hay quienes se conmueven ante las figuras literarias, los juegos ideativos, las imágenes visuales y auditivas, pero con los algoritmos están en penitencia. Que Platón amara tanto a las matemáticas como a los púberes no obliga a forzar sensibilidades. Deleuze dice que él mismo entiende poco de ciertos materiales científicos con los que se ilustra, que entiende lo suficiente para poder construir sus conceptos. Que cuando se lee un libro hay partes que uno entiende y otras que no. El fondo de ignorancia es inevitable y no tiene que dar culpa. No se puede ni se debe saber todo. Hay que instalarse en las fronteras del saber y del no saber para tener algo que decir. Pensar es un riesgo sinó carece de interés. La palabra rigor generalmente proviene de los tribunales en donde jueces estériles se hacen dueño de las citas. Son buenas las palabras de Deleuze para una cultura literaria argentina en donde se confunde escribir sobre ideas e imágenes con recitar prospectos. No hemos aprendido aún el uso de los genéricos en la crítica, el poder pensar sin autorizarse con tantos nombres. Recomienda que se practique lo que llama la doble lectura, más aún, lo considera necesario. Una de ellas es la que hace el filósofo cuando lee filosofía. La otra, indispensable, es la lectura no filosófica de la filosofía. La otra lectura se hace desde un cierto lugar. Deleuze filósofo habla sobre cine. Un crítico de cine habla sobre filosofía, y así se multiplican los invasores. También es necesario, agrega, que el filósofo haga una lectura no filosófica de la filosofía. Le gusta llevar en su bolsillo una versión abreviada de un texto de Spinoza y hojearla en el subte. Al diablo con el lastre del especialista y de su respeto de la jerarquía. Una lectura anarquista exige una gran disciplina que va mucho más allá de la falsa humildad de un estudiante silenciado por sus profesores. Deleuze no concibe otro tipo de enseñanza universitaria que la ligada en un solo haz práctico con la investigación. Esto remite tanto a alumnos como a profesores. Pero su disciplina de trabajo, sus cursos a los que tanto se dedicaba y preparaba, eran al mismo tiempo de una gran flexibilidad. Dice que no le importa si un alumno se duerme en el banco. Lo que sí le importa es por qué se despierta, qué hubo en sus palabras que lo volvieron a la vigilia y qué circuitos pudo haber desencadenado. Tampoco le importaba que en la Universidad de Vincennes - la última en la que dictó clases - el alumnado no fuera el tradicional y estuviera compuesto por pintores, arquitectos, drogados in situ, enfermos de psiquiátrico, y otros delirantes. Por el contrario, le gustaba ese público heteróclito y cuando le tocaba dar un seminario en una universidad tradicional le parecía volver al siglo XIX. No por eso disfrutaba de las interrupciones, le parecían una estupidez y una pérdida de tiempo. Sostiene que en un curso, al igual que en las lecturas, no hay por qué entender todo lo que se dice. Que cada uno saque en limpio aquello que le sirve. Pero interrumpir cuando no se entiende algo es ignorar el efecto retroactivo ( après coup) de la comprensión, Lo que no se entiende hoy puede comprenderse la semana que viene. La impaciencia por tener todo en caja es inútil. Cuando Claire en la letra D le pide que hable de Deseo, y le recuerda los efectos en la subjetividad ( empleo vocabulario que disfrutan los psicólogos deleuzianos) que había provocado El Antiedipo, en cuyo nombre nuevos prototipos éticos brotaron por doquier, Deleuze se defiende. Aquellos que se drogaron, hicieron fiestitas anticonyugales, abandonaron hogares y familias, se esquizofrenizaron à la page, nada tienen que ver con él. No es que se oponga a cualquier tipo de experiencia sino que el límite de toda experiencia es la de saber cuándo frenar. Se debe frenar en el momento en que se corre el peligro de convertirse en un loque, palabra insistente en su boca: andrajo, harapo. Con la B de bebida, recuerda haber sido un gran bebedor, no así gourmet, comer le parece otra estupidez, uno se nutre y punto. Pero beber es otra cosa, y sólo dejó la bebida en el momento en que vió que corría peligro su trabajo. Trabajar ( la palabra travailler tiene un sentido reforzado ya que los franceses la emplean desde la niñez. No estudian, siempre dicen que trabajan) es lo principal, y un harapo no trabaja, vegeta. “Jamás quise que nadie se volviera un andrajo leyendo mis libros”. Pero sí tiene una hermosa recomendación para sus alumnos. Cuando Claire en la P de Profesor le pregunta por qué no quiere discípulos ni ha fundado una escuela ( une école), Deleuze más allá de los inconvenientes que halla en formar parte de tribunales, expulsar miembros, evocar protocolos, presentar informes y reunirse sin cesar, dice que desprecia las escuelas y aprecia los movimientos, como por ejemplo el dadaísmo. Sin embargo, una sola cosa les aconsejaría a sus alumnos: “ traten de reconciliarse con vuestra soledad”. Y así no necesitarán escuelas. |