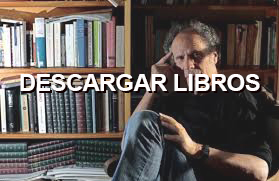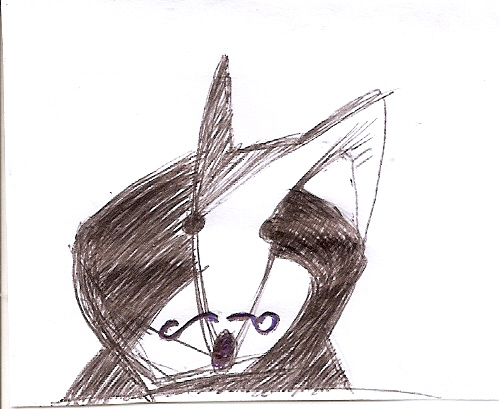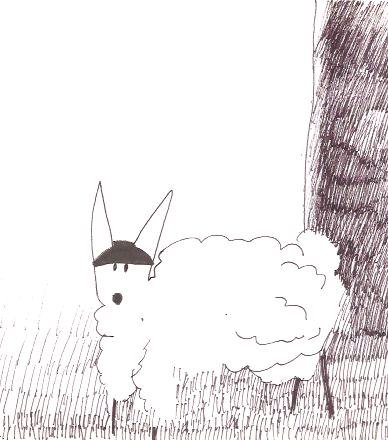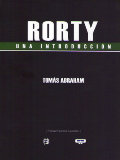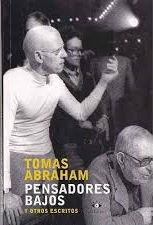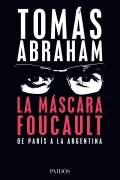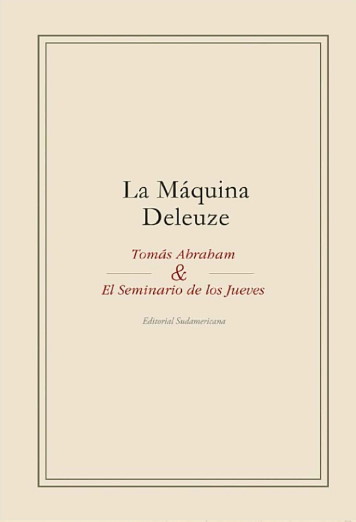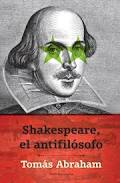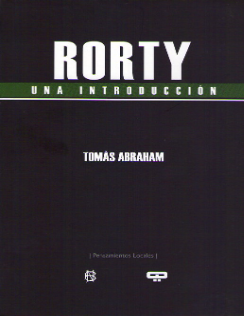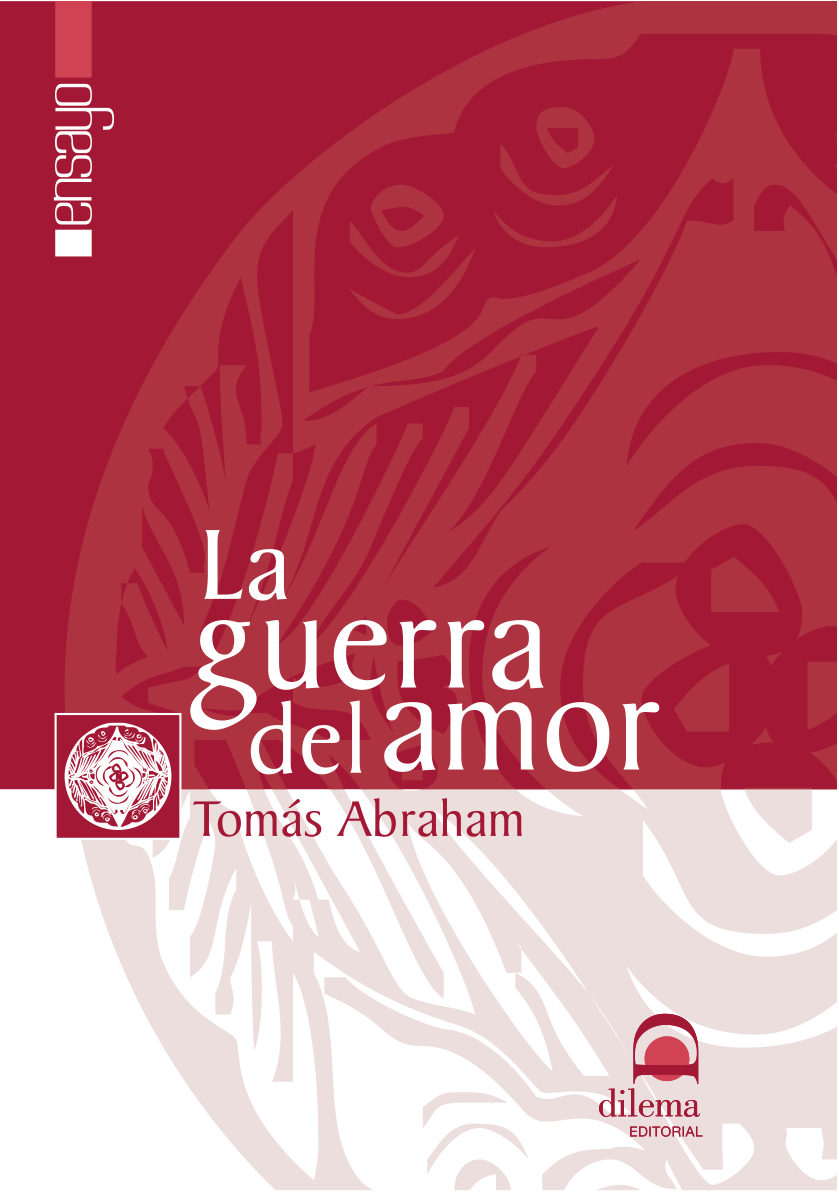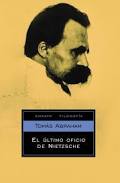------
|
|
La noche de los bastones largos
El paso de la secundaria a la facultad fue abismal. Por los estatutos del ILSE, los mismos que los que tenía el Nacional Buenos Aires, los seis años de liceo me evitaron el examen de ingreso a la universidad. Me decidí por la carrera de sociología.
A pesar del rigor de los estudios, el colegio nacional expulsaba todo destello de intelectualidad. Las clases de filosofía era un dormidero, las de historia pasaban los datos como en un remate, las de literatura parecían de geografía o de botánica, y los estudiantes miraban transcurrir el tiempo de clausura con más o menos aplicación. Salvo los cursos del profesor Francisco Azamor, de historia antigua e historia del arte, el resto de la propuesta pedagógica era rutinaria y de un falso enciclopedismo. La lista de nombres que había que memorizar era interminable.
Desde los dieciséis años me convertí en un asiduo concurrente de las propuestas culturales porteñas. Leía mucho, desde Sommerset Maughan a Sartre, Platón y Sábato, Cortázar y Camus, Bernard Shaw y Beatriz Guido, Vargas LLosa y Spinoza. Tenía una novia con las mismas afinidades e íbamos a la wagneriana, a los teatros independientes, al cine Lorraine, al centro cultural San Martín, y a las mesas redondas. En 1964, a los diecisiete años recuerdo la primera charla de Oscar Masotta en el Centro Artes y Ciencias, en la que presentaba las teorías de Jacques Lacan y su relación con la filosofía. Por supuesto que entendí poco, pero jamás olvidaré el modo en que fumaba dos cigarrillos al mismo tiempo.
Me hice fan de Abelardo Castillo, lo más parecido a los héroes sartrianos que encontré en la ciudad. Un calco de Mateo, el protagonista de Los caminos de la libertad, que seducía a las mujeres con su decepción, su aburrimiento y en su dejarse amar. Seguía a mi autor por todas partes. Leía con fervor la revista El escarabajo de oro, profesaba la misma idolatría que la de mi infancia cuando esperaba cada miércoles a Patoruzito por su historieta de Tucho Miranda de canillita a campeón. Enamorarse de un autor es la base de una vocación literaria o filosófica.
Recuerdo una vez que tomé el tren a Santos Lugares para ir el estreno de una obra de Abelardo, El otro Judas. En el mismo vagón viajaba él con su corte, Liliana Hecker, Mario Sábato, creo que Pirí Lugones, famosos personajes de mis sueños que auscultaba detrás de la cortina del anonimato.
Mi timidez en la época era absoluta. No hablaba. Miraba, leía y escuchaba.
Vi cinco veces la obra de Dragún Historias para ser contadas, porque idolatraba a Norman Briski, lo acompañaban Beatriz Matar, Héctor Pellegrini, Villalba, Jorge Fizson...y yo en la platea.
Entrar al pobre recinto de la Facultad de Filosofía y Letras parecido a un patronato abandonado en la avenida Independencia fue un viaje mágico como el de Alicia Caroll. De la austeridad monacal y represora de mi secundaria me metí en el quilombo de gente desordenada y ululante por los pasillos en medio de sábanas con las figuras de Trosky, la hoz y el martillo, la palabra Liberación, la gente volanteando, las chicas vendiéndo los diarios de la Cuarta Internacional o de la Federación Comunista, los llamados a asambleas y los centenares de cursos. Un mundo nuevo aquel de marzo de 1966. Efectivamente la universidad respondía bien a la idea de “isla democrática”, sólo faltaba Gulliver.
Mi preocupación principal era la de siempre, qué hacer con mi tartamudez, cómo escaparle al acecho de los orales, a la preguntas de los profesores, a las observaciones de los ayudantes. Sin embargo, ya tenía algo más de coraje, el mínimo indipensable para poder pensar en otras cosas que me presentaba la vida.
Mi formación política era la de un autodidacta. Compraba muchas revistas. Monthly Review de Paul Sweezy y Huberman, las Fichas de Milicíades Peña, La Rosa Blindada de Barletta, Pasado y Presente de los marxistas cordobeses, por supuesto El escarabajo de oro, el semanario Marcha de Montevideo, hasta la revista Azul y Blanco del nacionalista Sanchez Sorondo.
En casa, mi padre, un empresario industrial que desde los veinte años trabajaba en el tejido de medias, primero con su madre, luego aquí en la Argentina, era y es un hombre de una lógica implacable, conocedor hasta la minucia de los procesos económicos, con la experiencia desde la juventud de la conversión de una economía de mercado a otra socialista bajo el stalinismo, laburante de un taller textil durante la segunda guerra, amén de maestro de escuela, era mi contrincante, el de este adolescente que leía lo que podía sobre la revolución socialista, el imperialismo yanqui, el existencialismo que era un humanismo, la necesidad de terminar con la explotación y la mar en coche si cabía.
Un adversario duro que me arrinconaba con cifras mientras yo tartamudeaba mis réplicas y sometía al erario público mi indignación.
Fue así que desde temprana edad el mundo de lo económico me fue familiar, y las opciones políticas debían defenderse ante las arremetidas de mercado. Por eso al entrar en la universidad, y al establecer mi primer contacto con el que sería mi agrupación política, el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, o Malena, no me resultaba del todo extraño el origen político de sus líderes: el frondizismo.
Eran frondizistas arrepentidos, hombres que consideraban las traiciones del doctor Frondizi - con las que manchó según ellos el ideario progresista con una entrega tras otra de nuestro patrimonio nacional entre 1958 y 1962 - como la última oportunidad, perdida para siempre, de plasmar una estrategia para una burguesía nacional con finalidad emancipadora. Listo el pollo capitalista, ya estaba quemado, la burguesía estaba entregada y cipayizada. No más ocasiones habría para construir la Nación con una clase vencida por la historia y por su propia cobardía, con lo que la deducción tenía un solo corolario: la clase obrera construiría la nación con la alianza de sectores medios, una alianza socialista y nacional.
Resistía, no la clase obrera sino yo, era un hueso duro de roer, me costaba entender el grave error de Frondizi y la demonización de las inversiones extranjeras. Hasta hoy me llama la atención mi terquedad de ese entonces, que no fue óbice para que me sumara al movimiento liderado por Ismael Viñas, con el acompañamiento de su hermano David, de León Rozitchner, Ramón Alcalde, todos intelectuales de primer nivel.
No éramos nadie, cuatro locos en medio de la hegemonía de la organización comunista y su líder Oscar Landi, los troskistas de Daniel Open, los del pensamiento nacional de Gravois. La disputa entre troskos y bolches duraba horas. Los oradores declamaban al estilo de un documental soviético de Eisenstein, púlpito y barricada, las asambleas multiplicaban los oradores mientras se vaciaba la sala, finalmente casi sólo quedaban ellos y se votaba. Los bolches ganaban casi siempre porque aparecían con gente fresca en el momento del sufragio.
Nosotros nos hacíamos un lugarcito, la pequeña conversación de café, las reuniones de grupo, el proselitismo del boca a boca. Me nombraron delegado del Malena en mi comisión. catástrofe, el delegado habla, tiene que abrir la boca.
En aquella época iba a un psicoanalista kleiniano para que me curara la tartamudez, no me curó, se dormía durante la sesión porque yo no hablaba. Quería que le contara mis sueños – le gustaba mucho dormir - recuerdo uno, el de una piscina en la que flotaba una birome y la muñeca con reloj de un señor que rescataba el bolígrafo. La interpretación fue directa al estofado, el reloj era el de él, un temido despertador, la birome tenía la misma forma que se podía uno imaginar de su....para qué seguir.
Luego el doctor Wang, el hipnoanalista, me dormía los brazos y me pinchaba alfileres, salía del consultorio tan relajado que durante un rato dejaba de tartamudear. Al llegar a mi casa se me obturaba otra vez el gaznate.
Mis tres primeros profesores del cuatrimestre fueron Carpio en filosofía, Calello en sociología y Pérez Amuchástegui en historia. El primero tenía bigotes, el tercero también. Tenían un porte severo como en la secundaria. Carpio hacía de la filosofía un manual, Amuchástegui algo bastante incomprensible. El primero amaba a griegos y a Heidegger, el segundo se desvivía por la veracidad de los documentos. Sociología era otra cosa. Las teóricas eran multitudinarias, había fuego revolucionario. Recuerdo que en la primera clase el profesor preguntó a la masa por qué habian elegido la carrera de sociología, la respuesta fue unánime: para cambiar la sociedad!!!
Entusiasmo y teoría, Marx, Fanon y Wright Mills contra los reaccionarios voceros de Parsons, Merton y Gino Germani. Marxismo versus funcionalismo era la opción de vida, en el medio no había nada. Se estudiaba y se militaba bajo el gobierno radical de Arturo Illia....Illia-Perette! ( el vice)...viejos amarretes!!!, en las marchas gritábamos contra ese gobierno de nadie, de viejos, blando y sin coraje, burgués.
Ocupábamos facultades, recuerdo una noche en Ciencias Económicas, atrincherados con los portones reforzados con andamios y vallas para que no entraran policías y gendarmes. La Universidad era autónoma y las fuerzas del orden tenían vedada la entrada, pero aquella conquista de la Reforma estaba en tela de juicio y amenazaban con su derogación.
En realidad, se conocían los preparativos de un nuevo golpe de Estado, la opinión pública se manifestaba con desprecio por las autoridades vigentes y bregaba por una nueva esperanza militar, moderna y racional, que terminara con el desorden universitario, la presencia izquierdista en la cultura, el letargo de la rancia política de los declamadores radicales, la violencia y la indisciplina sindical, en fin, una revolución argentina que la marcialidad de los hombres de uniforme junto a civiles probos y de una fe católica íntegra, permitiera crear la base y el cimento de una nueva Argentina con la grandeza que hace décadas merecía y que sectores decadentes impedían emerger.
Pero nosotros, los estudiantes, estábamos en las antípodas de las alternativas de las clases dirigentes del país. Queríamos otro tipo de cambio, otro mundo, sin represión, con justicia, sin explotación, con una nación emancipada y un pueblo feliz. Entre nosotros discutíamos todo y no nos poníamos de acuerdo en casi nada. El sectarismo era extremo, pero lo que nos unió fue la represión.
En realidad, fue una unidad fugaz porque luego de que a fines de junio del 66 las fuerzas armadas entraran a la facultad y nos echaran con sus famosos bastones y los gases, se clausuró la universidad – la mejor que tuvo la Argentina – y se expulsaron a los profesores más talentosos. Quedé en la calle unos meses, militando, viajando a Salta y Tucumán, estableciendo algunos pocos contactos políticos y con grandes líos en mi casa porque se preocupaban por mi falta de nacionalidad y los riesgos que eso implicaba.
Era apátrida, tenía un pasaporte que decía “Especial para extranjeros”, no había renunciado a mi nacionalidad rumana para no hacer la conscripción, aunque al mismo tiempo era desertor en Rumania, y podían aplicarme la vieja ley de residencia si me atrapaban y metían preso y enviarme a ese lugar de mi nacimiento del que nada sabía salvo que era sombrío y que no había nadie, nadie conocido, ni nada, ni idioma conocido ni novia. Un destierro horroroso a Transilvania.
Finalmente, acepté un convite de mi padre para hacer un trimestre de lengua y cultura francesa en París, medida que tranquilizaba mi casa y me abría nuevas expectativas. El 18 de octubre, a los diecinueve años, salí para Ezeiza con rubiola y aftas en la boca. Ahora sí que no podía hablar por algo real como esas ampollas blancas bien visibles.
El trimestre se hizo largo. Tres años después, en París, un día un duende me robó la tartamudez, me la devolvió más mansa, y mi boca se aflojó gracias a aquella lengua filosófica recién aprendida que permitió que un nuevo soplo sacara las palabras tanto tiempo bajo custodia. Las sacaba de a poco, y las sigue sacando, mi duende francés
|