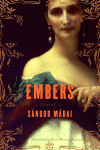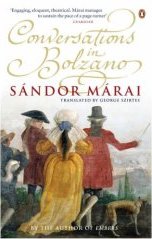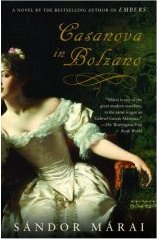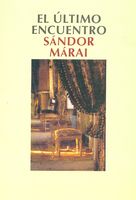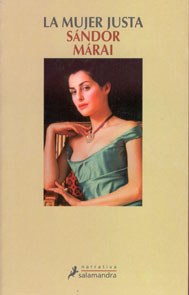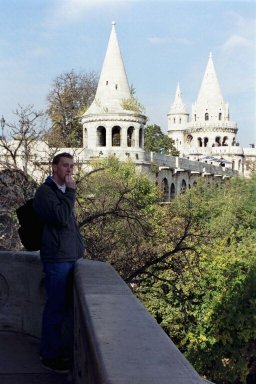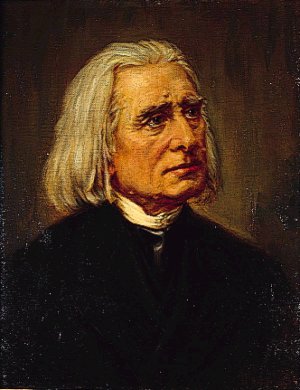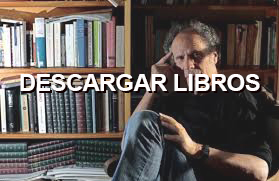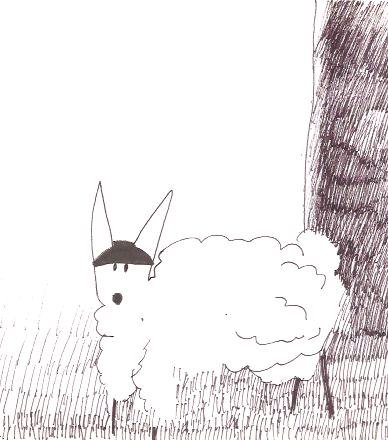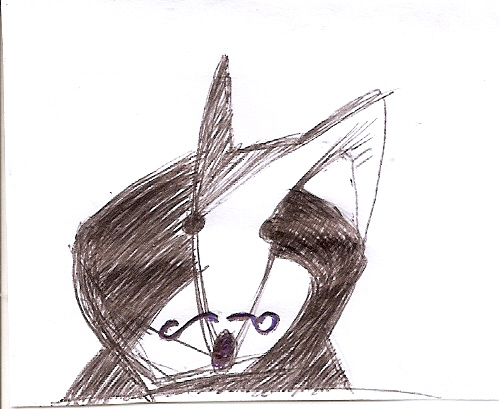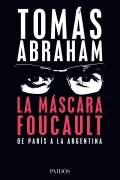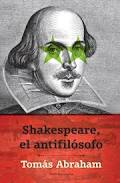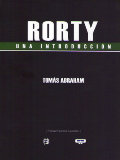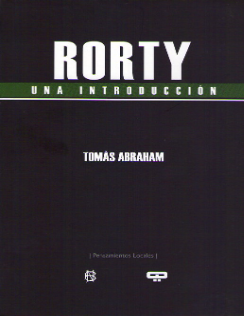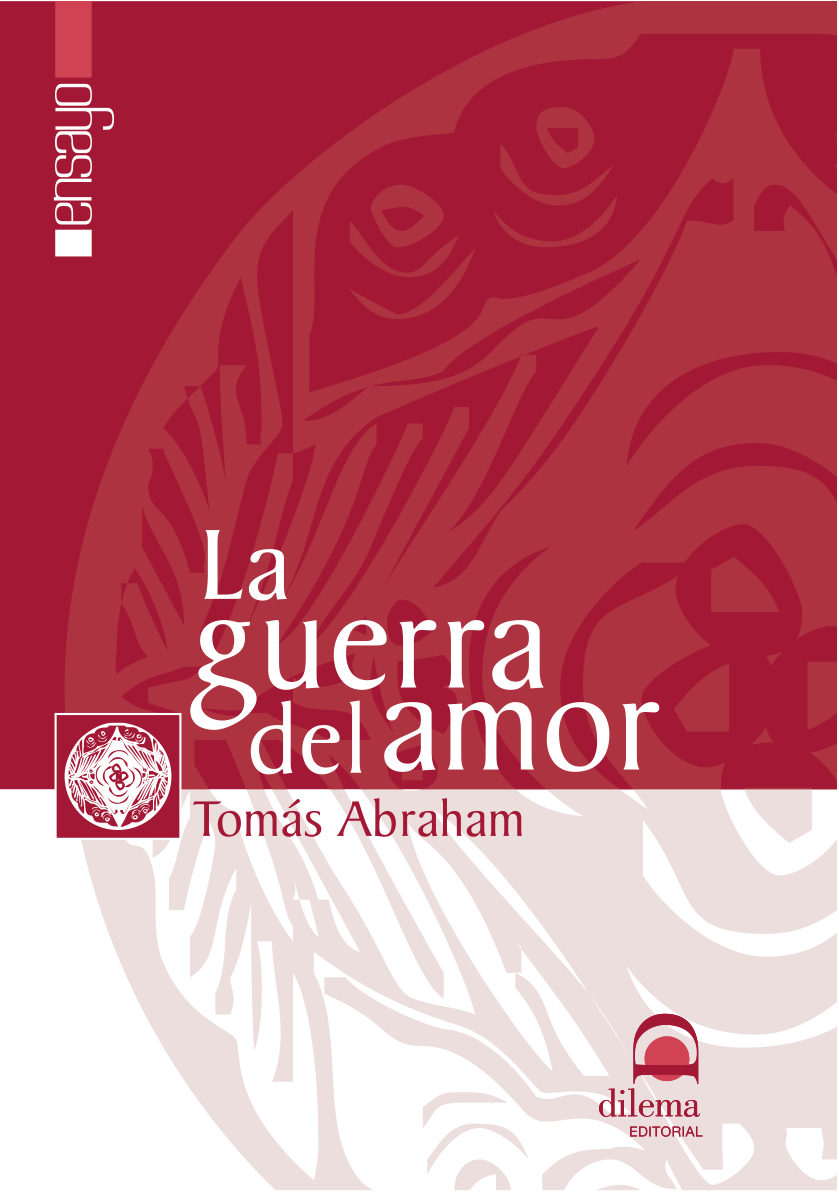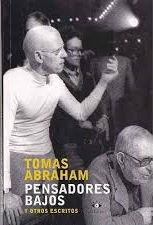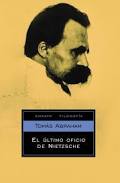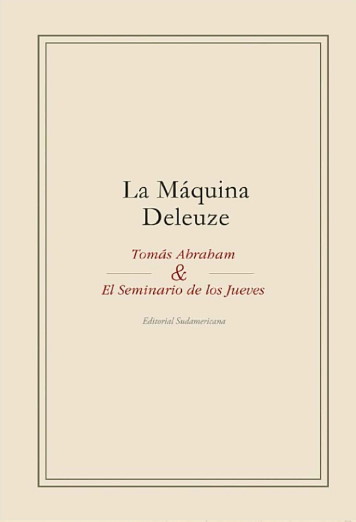|
|
Marai
La destrucción de un escritor
Es posible que los libros de Sandor Marai se multipliquen por muchos años. Un caso análogo al del poeta Fernando Pessoa de quien se descubren nuevas obras en una excavación aparentemente infinita de su “baúl lleno de papeles”, una especie de cofre a lo Indiana Jones que nos lleva a un tunel secreto en pos de manuscritos perdidos.
No hay arca perdida con inéditos de Marai ya que a diferencia del portugués, es un hombre que editó demasiado. En la entreguerra, desde 1920 hasta 1940, en esos veinte años, dice haber publicado unos cuarenta libros y miles de artículos, reseñas, viñetas, notas de todo tipo. No hace más de quince años su obra es redescubierta pero los títulos son editados con parsimonia y su selección resulta un misterio.
Nadie puede aseverar, al menos no hay información pública, que la producción más relevante ya haya visto la luz y que sólo quede por rescatar material de relleno. Además debemos agregar otro hecho vital. Marai deja Hungría en 1948 y se suicida en 1989, y en esos cuarenta años, apenas publica. Reedita obras a costo personal, y distribuye algunos ejemplares entre gente conocida y librerías raras. Sus largas décadas de vida newyorkina y sus últimos años en la costa oeste, en la ciudad de San Diego, con sus intermezzos en Italia, son años de silencio.
Marai continua un diario, escribe sus memorias, compone así su Tierra Tierra, completa en los primeros años del destierro la tercera parte de La mujer justa, y se dice que escribía un diario norteamericano, del que hay pocas pero impresionantes páginas en un sitio de la Internet.
Mi trabajo parte de la lectura de algunos libros de Marai, no de todos los publicados y sin saber lo que vendrá. ¿ Qué pueden sostener los amantes de la literatura contemporánea de un autor como Marai? Dicen que se ha puesto de moda y que acompañarse de uno de sus libros es una muestra de opción literaria sofisticada. Sin embargo, Marai es un autor antiguo, un escritor típico de los años treinta. Los húngaros que lo sobreestimaban lo comparaban con Thomas Mann. Hay una hermosa foto de 1935 en la que los dos elegantes escritores se dan la mano en una calle de Budapest, enfundados en buenos abrigos. Mann se saca el sombrero con su mano izquierda y conserva para el saludo sus guantes oscuros de carpincho, Marai se despoja de su guante derecho y le da su mano desnuda.
Festeja con júbilo el encuentro, ha encontrado al maestro, Mann lo mira con una sonrisa franca y un gesto de reconocimiento. Ve en él no sólo a un admirador sino a un escritor de talento al que ya había leído y elogiado.
Aquellos escritores hoy clásicos, hombres como Huxley, Hesse, Musil, Sweig, Mann, pertenecían a la generación del humanismo literario del siglo XX. Marai nada en esas aguas, y lo hace con plena conciencia de su entorno. Las Confesiones de un burgués en la que pone en práctica exhaustiva esta concepción es una muestra costumbrista, paisajes familiares escritos con maestría, recorridos urbanos y exposición de personajes, que serán meditados en las demás obras.
Marai ha visto, él también, la destrucción definitiva de un mundo. Pero esta demolición se acompañó de la del propio autor. Su suicidio a los 89 años fue el acto apenas realizable de un hombre agotado, pero el escritor se había agotado hacía décadas. No porque su pluma perdiera encanto sino por una decisión de no escribir ni publicar nada mientras la dictadura soviética reinara en Hungría, y además, porque se convirtió en un escritor sin tierra y sin lectores.
¿ Qué significa escribir en húngaro? Significa expresarse en el único idioma europeo que no tiene parentezco alguno con ninguna otra lengua. Familia linguística uralo-altaica, hablada por tribus orientales emparentadas con subtribus finougrías y tártaro-turcas, determina que nadie que no sea húngaro entienda el significado de las palabras, que ni siquiera son asociables a ningún otro sonido. Quizás un ciudadano de Helsinki reconozca la musicalidad de algunos términos, aunque no su sentido. Dicen los expertos que no hay más de cuarenta palabras entre la zona del Báltico polar y el enclave magyar probablemente entretejidas por el imperio huno de Atila.
Un escritor húngaro escribe para lectores húngaros, y si se queda sin ellos, puede hacerlo para los que habitan el exilio. Pero a diferencia de Nabokov en los años veinte y Gombrowicz en los cincuenta, Marai no contaba con una comunidad de lectores desterrados, ni revistas publicadas en el extranjero. Probablemente la inmensa mayoría de húngaros que dejaron el país en la posguerra no conformaran una familia de lectores de obras como las de Marai. Emigraron pocos judíos que sobrevivieron al genocidio perpetrado por los nazis con la colaboración del ejército húngaro, responsables de las matanzas masivas desde 1943. Otros que dejaron el país fueron los que de uno u otro modo se habían asociado al régimen aliado de los alemanes. Se le puede sumar emigrados que no soportaban el stalinismo y la ocupación rusa que se instalaba en toda Europa Central. Marai al quedarse sin tierra se quedó sin lectores, y al quedarse sin ellos, perdió las palabras.
Para él no tiene sentido escribir para el cajón. Lo hizo, hasta creyó que le daba una libertad que no había sentido con anterioridad. Pero este silencio de lectura lo practicó los tres años en los que aun permaneció en Hungría antes de decidir su partida. Escribir en Budapest y guardar sus palabras aún tenía el sentido de compartir con su comunidad un silencio obligado al que estaban destinados todos por igual. Un modo de resistencia activa en el que la palabra fluía en secreto sin ser obsequiada ni capturada por el invasor.
Una vez en el exilio, el cajón ya no era un tesoro sino un vacío de madera. Una de las creencias del humanismo al que Marai adscribe es que las palabras escritas son inductoras de acciones. Existe una confianza del escritor que no necesariamente es doctrinaria. Evoca un optimismo innato al oficio basado en que lo que se escribe repercute en el prójimo, resuena y promueve otras palabras. Un acto trascendente aunque difícil de definir. No se trata necesariamente de un efecto pastoral trasmitido en nombre de algún Bien universal o del deseo iluminista de una conciencia elevada, sino del reconocimiento de un peso de la palabra y de un respeto por la letra.
Una función de autoridad de lo escrito que merece el recuerdo y el establecimiento del gesto, un lugar para el libro. El puente entre autor y lector es recíproco. Marai dice que el escritor necesita a un lector del mismo modo en que un actor depende de un público. Una actor frente a un espejo termina en la pantomima y la mueca desdibujada.
Marai fue conocido en Hungría hasta los comienzos de la década del cuarenta por su intensa labor periodística y sus obras de teatro. Así llegaba al gran público. Tenía un contacto permanente con los lectores, apreciaba la imediatez del periodismo, la fugacidad del acontecimiento y la urgencia de la labor. No se identificaba con los escritores que necesitan un ambiente aséptico y esterilizado para volcar imágenes y pensamientos. Hombre mimado por la fama, por el dinero ganado y heredado, por su fina estampa de caballero alto y apuesto, exitoso con las mujeres – frase de un relato de un sosías del autor – que seduce ya sin número, aquellos tiempos de la década del treinta serán los que se derrumbarán una mañana de 1940, luego que el país sucumbiera a las tropas nazis, y recibiera más tarde una nueva lápida de los rusos.
Años de la mentira, de lo que Marai no deja de llamar con insistencia “de la caricatura”, que lo lleva a una discusión inconclusa e indecidible con el humanismo europeo. Pero su tragedia personal connota rasgos singulares que la diferencia de tantas otras desdichas de una época en la que abundaron los escritores desengañados por el devenir de los tiempos. Marai perdió su lengua, la única patria que le quedaba.
La caída del Imperio Austro-Húngaro y sus consecuencias culturales ha sido el tema y el motivo de innumerables obras. Pero la mayoría de ellas fueron escritas en lengua alemana. Un idioma universal. La disolución de una forma de vida con sus singularidades, sus estamentos, sus lenguas y razas, dejó un campo arrasado. Su recomposición no se hizo sin dolor. Hungría se queda en 1919 sin vastos territorios y millones de húngaros pasan a ser ciudadanos de nuevas naciones. Pierden su identidad. Marai acusa a las potencias europeas de criminalidad y ceguera al destruir así a naciones y pueblos y enterrar tradiciones en favor de estrategias mezquinas y absurdas. El pacto de Versailles nutrirá de odio a una futura Alemania nazi, sin olvidar que el escarnio también circulaba por las fronteras y que Hitler era austríaco. En Hungría, el fascismo y el nacionalismo era conducido por Miklós Horthy, hombre que durante veinte años tiene el timón del gobierno, con la extraña investidura de Almirante en un país de ríos y sin salida al mar.
El tratado de Trianon despoja al país de Transilvania, del Banato oriental y occidental que formarán parte de Rumania, y de otras regiones que se distribuiran entre Croacia, Ucrania, Checoslovaquia. Millones de húngaros pierden su identidad imperial y pasan a formar parte de nacionalidades que en el Imperio eran de segunda clase.
Marai en esta época tiene veinte años. Hungría se convierte en un pequeño país, pero con los años reconvierte su antigua estirpe basada en la monarquía dual, en un país con un Estado republicano que intenta no perder del todo sus antiguas glorias.
Es la historia de la república burguesa, de la reconversión del antiguo fasto de los Habsburgo en una burocracia que mantenía sus rasgos feudales con sus terratenientes, y construía una administración centralizada que pretendía ostentar un respeto por las jerarquías que hiciera olvidar antiguas humillaciones.
Se convierte así en un país de utilería, apto para todo tipo de ceremoniales, dedicado a prosperar económicamente e introducir elementos de modernidad, sin perder los valores del iluminismo monárquico de antaño.
Hay tres temas que insisten en su obra. La amistad, el ser burgués, y la Historia. Dos amigos compartiendo la memoria y tensando el hilo del secreto como en El último encuentro, una amistad entre un escritor, testigo y mentor, con el protagonista de la historia como en La mujer justa, o el encuentro entre el juez y el inesperado personaje que lo devuelve a una vida sellada en Divorcio en Buda, siempre son dos los hombres que entablan una relación que para Marai supera al amor.
Hay un quiebre en Marai. Su pensamiento discute consigo mismo. No es un ensayista, pero sus memorias trasmiten la dinámica de una visión que recorre toda su vida hasta los cuarenta y ocho años. La otras memorias, las del exilio, aún duermen en el sueño calculado de editores y herederos, si es que no han desaparecido. No hay en su obra una teoría de la amistad. Pero los encuentros intensos entre varones son parte de sus relatos. Los amigos se juntan para recomponer trozos de memoria. Volver a verse después de décadas despliega un juego de silencios y palabras medidas, de expectativas y evocaciones que se aclaran a tientas, de comparaciones fisionómicas e imágenes que reaparecen y despiertan un rayo largamente dormido, de sentimientos que intentan hallar un nuevo lugar, aire fresco, una revancha esperada. A un amigo no se lo quiere, se lo tiene. A veces, un amigo integra una familia sub generis, es algo asi como un primo idiota. Son amistades mediocres, inevitables, y necesarias.
La amistad no es una posesión segura, como no lo es la pasión amorosa, pero la incertidumbre que produce no es colmable. El vacío de la amistad no puede llenarse. La compañía de un amigo coexiste con la soledad, y a veces, con la mediocridad.
La lealtad entre amigos no excluye la traición. Requiere, eso sí, un momento en que no hay nadie más que ellos en un duelo sin testigos.
Pero esa amistad, la de Henrik y Konrad en El último encuentro, se forja respecto de una mujer, Cristina. Ambos la aman, uno es su propietario conyugal, el otro su amante. Este amor compartido es el sentido de sus vidas, es el único acuerdo al que llegan. Hay un crimen frustrado. La pasión asesina a la amistad. El reencuentro cuarenta años después, muerta Cristina de decepción infinita, los deja en una soledad en la que cada uno espera del otro una palabra no dicha.
Konrad, el esposo, sabía que su amigo en la partida de caza le había apuntado con el rifle, y sólo un incidente de cacería impidió el disparo. Estaba seguro de que su mujer era cómplice del asesinato. Lo que no conocía eran los detalles, e insiste en que son los detalles los que visten a la verdad porque desnuda no existe.
Los silencios, las no respuestas, los momentos de suspenso, el incremento de la tensión de la intriga, reune el acontecimiento con la voluntad de saber.
Lo doloroso de la verdad es que no es más que lo que se sabe. Y el saber nos deja en la inevitable soledad. La amistad y la soledad se necesitan una a la otra. Se quiere a un amigo, sin captura, a pesar de sus defectos, que incluye sus traiciones. Sólo la cobardía es un fantasma que todo lo aleja. Es lo intolerable. La pérdida del amor propio. Nada queda en el cobarde.
Konrad sabe que su esposa quería que Henrik lo matara, pero todo ese saber es una deducción. Una decisión sin pruebas. No sabe por qué su amigo huye luego del intento frustrado y abandona a su esposa. El tiempo otorga una densidad especial al relato. Cuarenta años de ausencia, un silencio eterno, la espera y la soledad, hacen al hombre vigoroso, y viejo. Marai dice que la vejez es el realismo puro. Ls percepción cruda que hace que un vaso sea un vaso, un hombre no es más que un hombre.
La vida de un hombre o una mujer en la soledad de una casa con la única compañía de una ama de llaves anciana, es una escena repetida. El velo de la ilusión ha caído. La amistad es una de las formas de la soledad. Soporta la decepción. Un amigo se tiene a la distancia. Está fuera de alcance aunque esté cerca, incluso si se lo ve con frecuencia. La convivencia no convierte la relación en un entramado de furias atadas y desatadas. Ni en una rutina agobiante. La amistad no sólo es diferente al amor sino su enemigo. En el amor, se ve en La mujer justa, hay una captura de alma. Se quiere todo. La esposa no entiende que su marido no desee ser amado, y que no soporte grandes dosis de cariño. Se ahoga en el amor, siente que se lo despoja del alma. No se trata de fobia, sino de la aceptación de que no todos necesitan el abrigo o el bozal del amor.
En el amor la individualidad y la supuesta independencia de personalidades descansa sobre un pacto contra la muerte. Hay un deseo de inmortalidad compartida en el amor, la amistad es mortal durante todo el tiempo de su existencia.
Konrad confiesa que lo que amaba por sobre todas las cosas en Cristina, era su soberanía. No dice egoísmo, acusación moral que ignora la belleza de la arbitrariedad y del cerrado narcisismo que encanta a quien no sabe cerrarse sobre sí mismo. Para que exista un soberano, se necesita un súbdito, es la ley de todas las monarquías. Pero la belleza resplandece más aún en la visión de una Reina Solar, la que reina en el desierto, la que ignora la partida de su grey, la monarca que apenas toma en cuenta a sus adoradores.
La amistad no luce esta sublime crueldad. Su poder es otro. Requiere un mínimo factor de poder que hace del amigo una mirada imprescindible y no domesticable. El amigo es un testigo. Una vida sin amistad es desconsoladora. Necesitamos una mirada que nos devuelva a nosotros mismos. Pero que no nos repita. Alguien que hable por nosotros si ya no estamos. Pero no se trata de velarse unos a otros. El amigo es el que sabe. No nos pide algo más, no nos alienta ni nos consuela, su mirada nos calma, mitiga el temor de que en la vida sólo nos acompañe nuestra propia sombra. Es el cuerpo extraño que nos sigue y al que seguimos. Por eso no es imprescindible la comunicación permanente , y a veces también es necesario callar algo.
Necesitamos el amigo que nos conozca, que nos sepa. El erotismo de la amistad tiene sus secretos, pero no juega con el misterio. Su lealtad no es la fidelidad del pacto amoroso. Por otra parte, Marai en sus relatos y en sus memorias se desdice. Aleja fortalezas y virilidades. Denuncia el falso orgullo. Dice que necesitamos la ternura que nos ofrece el prójimo. Somos carentes, y toda la cartonería de supuesta autosuficiencia nos deja inermes y fracasados por ocultar nuestros flancos y mentirnos a nosotros mismos.
Marai no es un pastor de las letras, pero hay densidad filosófica en sus obras más conocidas, y más aún en sus memorias. Por supuesto que escribe bien. En mi condición de lector cuya lengua materna es el húngaro que hablo aunque no sepa leerlo, sabe que en la literatura de Marai hay una belleza que debe lucirse con su musicalidad, y que el castellano, o cualquier otra traducción, quizás pueda darnos una idea de su precisión.
En sus memorias se suceden las descripciones, observaciones y pensamientos. Sus personajes no sólo se mueven en una escena sino que marcan posiciones subjetivas. Es una literatura de personalidades. Al leer los textos, entramos en la vida de los caracteres. El humanismo, burgués o no, de Marai, se expresa en que la literatura se hace con personajes, y que éstos son porciones de vida inmanentes a un lenguaje. La psicología no es un peligro edificante cuando se sabe de pasiones. Evita las tipologías y rescata la singularidad de los personajes.
Marai no es un Deus ex machina que mueve los hilos de sus títeres de ficción. No es un escritor de tesis. Pero los protagonistas de sus novelas son cajas de resonancias divergentes de una voz. Él también pertenece a la tradición del relato polifónico. Los personajes importan por la visión del mundo que expresan. Y Marai es el director de orquesta.
En La mujer justa una misma situación es vista por tres personajes que la convierten en tres historias, con sus tres lenguajes. Tan plena es la voz que habla, que a veces no se ve el cuerpo. La protagonista Judith, la mujer “justa”, palabra que no da cuenta de “ igazi”, que es auténtica o verdadera, sólo adquiere volumen en su monólogo. Marika, la esposa, apenas se encarna en un cuerpo. Nadie da cuenta del cuerpo del otro.
Es posible que la intensa práctica epistolar de los tiempos a-telefónicos, permitiera esta preponderancia de la voz, omitiendo un cuerpo que se supone conocido. Pero hay algo en los personajes que habla a través de ellos, nuevamente: la burguesía, la amistad, y la Historia.
Con el ser burgués Marai trata de no tener una actitud redentora ni censora. El mal y el bien, el cielo y el infierno, son parte de la cultura burguesa. Dominar el tiempo, ser su dueño, quizás pueda ser éste un comienzo para entender a esta forma de vida. Hacer, hacer más, medir, acumular, distribuir, conservar, durar. Existe una combinación entre aceleración y postergación, entre eternidad y realismo, que hace del burgués un hombre de acción y pensamiento.
El burgués es un ser sufrido. Debe cumplir una misión. No se sabe bien cuál es. Pero sabe que si no sigue, muere. De todos modos no duda de que morirá igual. No sabe cuando pero no hay que pensar en ello. Para no pensar en lo impensable hay que hacer. El agotamiento busca el alivio, el descanso medido, la dosis necesaria de reposo para recuperar fuerzas. No es una culpa originaria la que motiva la inquietud, no se le debe nada a Dios, en todo caso se le debe al padre, otro burgués sacrificado.
La familia es importante. Un burgués sin familia es como un cartonero sin caballo. Acepto que la asociación es futil y extemporánea, pero hay algo de carro y arrastre en la vida burguesa. La familia legitima al burgués. Le permite disimular la inercia y la locura de su proceder. Permite que su trajín se distribuya y se consuma. El burgués necesita proteger y que se reconozca su capacidad de dar, la virtud de su fecundidad.
Debe estar preocupado. Un burgués sin rictus de malestar, sin problemas digestivos, no se hace respetar. El mundo lo perturba. No puede controlar todo, siempre queda algo para controlar el día de mañana. Por eso la labor no se detiene. El fantasma del desorden es permanente. El desorden neuronal para comenzar. Un vacío, una alteración inesperada, un mazo de cartas que cae y se desparrama, y la premura instantánea para reordenar el desquicio. No se sabe en qué terminan el afloje y la tregua, la rendición aunque fuere fugaz altera todos los programas, y una vida no programada nos lleva al abismo. Todas las banderas blancas de quien dice no poder más deben ser quemadas.
La vida es así, no hay otro modo de verla, es así. La visión del cartonero nos evoca al burgués burro, no hay salida, se es burro y hay que tirar para adelante. El azar acecha, la bolsa de valores nunca está quieta, no hay garantías en la intemperie.
Dice Marai en sus memorias que “burgués” nunca había sido para él una categoría social sino una vocación.
La casa es el espacio de experimentación de la utopía burguesa. Tiene su propio ceremonial. El objetivo fundamental de la ceremonia es que sea ceremonial. Del mismo modo en que un ritual religioso debe su eficacia a la repetición en todas sus formas, la de los gestos y palabras, la del calendario, el cuidado obsesivo por los detalles, en la casa burguesa la ceremonia es condición de supervivencia. Las comidas, los turnos, la rutina tan lustrada como los muebles, la limpieza, son indicadores de orden.
La banalidad es imprescindible. Está enlazada al espíritu de seriedad. Marai describe a través de la mirada de sus personajes el talento de no decir nada en las largas conversaciones de mesa y sobremesa. Es una habilidad que unos desarrollan con una singular maestría.
Admira en los ingleses la capacidad de sumar a su habilidad de vaciar de sustancia el habla, un desdoblamiento del rostro. La boca sonríe mientras los ojos miran helados. Se puede reforzar el efecto con la inocencia de quien parece no haber roto jamás un plato en toda su vida.
Todo el dispositivo hogareño debe dar la sensación de absoluta seguridad. El respeto es la emoción permitida, la famosa virtud kantiana en la que el sentimiento de consideración llega a su mínimo vital y roza a la razón. Plena conciencia de pertenencia, convicción misionera, sentido de la responsabilidad y autocontrol, y, nuevamente, la limpieza.
Burgués se dice en húngaro polgar, término que no remite a una clase económica sino social y moral. Se es burgués por la antigua acepción de habitante de un burgo. Una vez que lo medieval deja lugar a las grandes ciudades modernas, la palabra ciudadano remite el término a un significado menos localista. Pero en ambos sentidos, el habitante de la ciudad tiene un estatuto moral que sólo se lo entiende en relación a su contraparte. Manteniendo los vestigios de una sociedad en la que las mayorías son campesinas, lo que se le opone a polgar es paraszt. No se trata de campesino sino de lo que los burgueses veían en ellos, lo sucio y lo feo. Ciruja, cabecita, harapiento, saparrastroso, todas connotaciones derivadas de la antigua villanía. Si queremos resumirlo, vale lo de sucio.
Cuando un chico de una casa burguesa vuelve de jugar en el jardín con las rodillas sucias y la ropa descuajeringada, la madre le dice que se parece a un paraszt. El no ser confundido con campesinos obliga a una reafirmación de modales que oscilan entre el polo negativo de la suciedad plebeya y el polo virtuoso del protocolo nobiliario.
El aparato burocrático del Imperio Austro-Húngaro se componía de funcionarios que debían combinar eficiencia y servilismo. Ambas dotes serán heredadas por la burguesía. El arte de la apariencia y el boato palatino bajaban como cascada a la planicie. El saludo húngaro más usual se traduce literalmente por “le beso la mano”.
Los burgueses se inclinaban con sus reverencias mientras acumulaban el poder del futuro: el dinero. Una vez aplastada la monarquía, la cultura de la servidumbre, de la distancia social, y el ceremonial detallado y fastuoso, se empequeñece, se hace más doméstico. Adaptado a las clases medias, busca su réplica en el nuevo orden secular, y se convierte en protocolo.
El desfile de investiduras que declinaba una rigida jerarquía social, se vuelve educación, “politesse”, urbanidad, de una sociedad móvil, inestable, que juega sus espacios de poder y reconocimiento en la repetición burguesa del fasto imperial. Una sociedad derrotada, un imperio desmembrado, una población diezmada y desterrada, territorios perdidos, disimulan la derrota con la recomposición formal. La forma salva.
Sin embargo, no todo es cartonería. Marai siente que en esa misma sociedad decadente se encuentran depositados los valores que dignifican al hombre. Hay una espiritualidad burguesa que tampoco encuentra una definición, pero que se manifiesta en el reconocimiento de una dignidad. A veces aparece en los escritos de Marai la confianza en la palabra, la predisposición a la escucha, la solicitud al llamado de la vida, la inclinación al dolor del prójimo, la pulsión de conocimiento que nos empuja a descubrir nuevos mundos.
No busca la perfección en la actitud burguesa, no hay angelismo burgués, toda vida puede ser, en última instancia, patética, salvo la heroica. Pero Marai no encuentra el heroísmo en las grandes batallas ni en las jornadas épicas, sino en el modo en que se sobrelleva la soledad. La lucha contra la cobardía tiene un precio, que no es necesaria o exclusivamente la entrega de la vida, sino el abandonar una vida amada y aceptar otra dolorosa.
La dimensión de la gloria burguesa se levanta sobre su misma destrucción. El nazismo y el comunismo soviético, todo lo que arrasaron y el modo en que lo hicieron, le hizo ver a Marai que aquello que parecía una cartonería y un sainete malogrado, encerraba un tesoro, que, quizás, ya esté definitivamente perdido.
De los años treinta a los cuarenta, el período de entreguerra, es el tiempo de la felicidad. Marai se decide por su carrera de escritor, se casa con Lola, y viaja. Vive en Alemania en medio de la eclosión cultural de Berlín, también en Francia, escribe para periódicos alemanes y sus novelas se venden bien. Su mujer lo acompañará toda la vida. Era judía, pero a finales de la década se convierte al catolicismo antes del casamiento. El antisemitismo le hacía temer por su seguridad. Ella se salvará del genocidio, pero sus padres y el resto de la familia llevados a Auschwitz serán asesinados.
Los Marai eran una familia integrada, no se llamaban así sino Grosschmidt. Recién a los cuarenta años se pone el apellido Marai a secas. Hasta entonces lo precedía el nobiliario “von” , Sandor Károly Henrik Grosschmidt von Marai, haciendo uso de una investidura conseguida por un pariente lejano de la zona transilvana de Maramures.
Hacia finales de la década regresa a Budapest, en donde disfruta de su fama de escritor y autor de teatro. Ya hacía unos años que escribía sólo en húngaro. Había dejado atrás la lengua alemana que usaba en sus notas periodísticas. Esta vida entre bambalinas se desmorona con la guerra. Es la presencia de la Historia. Hungría es parte del eje nazi. El movimiento de las Flechas Cruzadas, como antes en Rumania la llamada Guardia de Hierro, va a la caza de los judíos. Los alemanes entran a Hungría. Las deportaciones son masivas. Marai teme por Lola. Aún publica algunas novelas. Los acontecimientos se desarrollan con rapidez. Los vientos cambian de dirección y los rusos avanzan hacia el oeste. La batalla llega a la misma capital y vuelan los puentes centenarios de Budapest. La ciudad es un solo escombro. Todos pierden sus casas. También los Marai. Nos cuenta en sus memorias las identidades que inventaba para no ser víctima del salvajismo de los ocupantes. Los soldados rusos al menos se controlaban ante la presencia de un escritor. Recuerda que uno le dijo que confiaba en que escribiría aquello que él no podìa escribir. Ser la voz de un pueblo lo emocionó. Pero sería el pueblo húngaro el elegido. Con la salvedad que se quedó sin él. Decidió hacer eco al silencio húngaro durante cuarenta años. Muere meses antes del derrumbe de los muros de Europa del Este.
Sabe que las nuevas autoridades “populares” lo tienen en la mira. Un escritor tan prolífico no puede callar así nomás. Siente que lo obligan a hablar y escribir. La ocupación soviética no le deja respiro. Sus colegas callan. A la pobreza se le suma el silencio. Marai no cree en el comunismo soviético ni en ningún sistema que anule la propiedad privada. Sus memorias Tierra Tierra relatan los hechos entremezclados con sus reflexiones. El sovietismo oprime y mata a la tradición de un país que ya había conocido muchas invasiones. Desde los turcos a los alemanes. La necesaria y permanente negociación con los invasores, adiestró a los húngaros en las artes de la hipocresía, del servilismo y, por lo tanto, de la corrupción obligatoria. La historia parecía repetirse de un modo más siniestro aún. La persecución simultánea de la libre opinión y el libre comercio, hunde al país. El mesianismo eslavo no deja nada en pié.
No idealiza el mundo que desaparece. Lo ve como un orden social caduco construído sobre los restos de un sistema semifeudal sustentado en los grandes latifundios. Lo habitan funcionarios de la autoridad provincial, notarios, guardias rurales, jefes de estación, guardabarreras, todos aquellos que esperaban que los terratenientes les proporcionaran lo que necesitaban. Relaciones de dependencia y necesidad prendidas a una red intransigente de intereses mezquinos que envolvía a la sociedad entera. Ésa era la verdadera estructura de poder en todo el país. Sin embargo, no considera que las capas altas de la sociedad húngara hayan sido peores que las de cualquier otro país europeo. Piensa que tan sólo eran algo más distraídas: se olvidaban de pagar los impuestos, con lo que se podía mantener la abismal diferencia entre ricos y pobres.
Poco a poco percibe que los espacios se le cierran. La sociedad que lo rodea destila el odio que sólo saben infligir los lúmpenes sádicos. Dice Marai que no hay enemigo más vulgar y más humillante que el lumpen. Y más aún el lumpen de uniforme.
Veía a sus antiguos amigos sobrellevar la pobreza con dignidad, disimular el hambre, salir con trajes descosidos para seguir siendo burgueses. La mayoría de sus humildes viviendas estaban derruídas o se encontraban en un estado lamentable, por lo que, nos dice Marai, se vieron obligados a entrar en uno de los más bajos círculos del infierno, uno que ni siquiera Dante hubiese podido imaginar: los pisos compartidos entre varias familias.
Aprovecha una invitación de un congreso de literatura en Suiza para salir del país unos días y corroborar que entre franceses y alemanes era “un palurdo simplemente por ser húngaro”. Es lo que sucede cuando se escribe en una lengua de un pequeño pueblo aislado y solitario.
Vuelve a Budapest y lee a los poetas húngaros. Recorre la literatura como una última actividad de rescate. El listado de escritores húngaros que aparecen nos habla de aislamiento cultural y del desconocimiento que tenemos de la literatura de países periféricos a las lenguas centrales. Balassa, Pázmán, Zrinyi, Benedek Virág, Morícz, Rosztolányi, Krúdy, Babits, Szini, Tömökény, Lászlo Pál, Lovik, Cholmoky, Géza Csáth, Tamás Moly, Sandor Térey, Zoltan Somlyo.....
Escritores. Marai se lleva su lengua. Decide partir. Primero el sur de Italia y luego EE.UU. Padre de un hijo adoptado, el natural murió - en ocasiones habla en sus relatos de este dolor, de conservar un mechón de pelo del hijo perdido – en donde reside hasta su muerte. Trabaja en una radio newyorkina para oyentes húngaros, y se retira a San Diego. Escribe un diario del que únicamente circulan algunos fragmentos. Gracias a ellos sabemos algo de sus últimos días. Lola es algunos años mayor que él. Viven solos en una casa y pasean por el parque. Los dos tienen más de ochenta años. Padecen enfermedades de la edad. Se quedan sin vista. Viven como dos ciegos. Lola se cae repetidas veces. Sobrellevan la vida a tientas y en absoluta soledad. Despúes de una caída, Lola es internada en un sanatorio y muere. Marai queda solo y quiere morir. A los ochenta y nueve años, en 1989, decide que no quiere morir en un hospital, y que el único modo de lograrlo es suicidarse. Se inscribe en una academia de tiro. Compra una pistola, hace los trámites necesarios y consigue el permiso aduciendo las razones de seguridad que todo anciano tiene cuando vive solo. Se mata.
Marai decía que su vida de escritor había sido una farsa. Que aquella época dorada era una mentira. Creía haber sido alguien, finalmente él también había sido un impostor. Prohibió la reedición de sus obras mientras la tiranía soviética y la égida del Partido pisara su tierra.
Al quedarse sin pueblo perdió a un personaje indispensable de la cultura, se trata del Sr. Kovács. Entre nosotros se llama doña Rosa, o el trío Zutano, Mengano y Perengano. Es el portavoz de los lugares comunes. Marai dice que cuando sale un tren, Kovács dice “un tren ha partido”. Imaginación cero, sentido del humor cero, pensamiento cero, pero generosidad infinita. Gracias a él el mundo es un teatro, la vida un sainete, la risa, salud.
Es difícil para un escritor quedarse sin sus Kovács. Los de otra cultura son difíciles de descifrar. No es una diversión de elites presuntuosas. Sólo quien tiene un poco de un Kovács en el alma se ríe con talento de los Kovács compactos. Los otros, los cholulos del Parnaso, se burlan y los retan. Nada entienden, porque son Kovács sin saberlo.
El idioma necesita a estos personajes, le dan vida. Los libros no alcanzan. Los poetas que leía Marai entregaban el perfume de la lengua húngara. Pero sin pueblo, sin juventud, sin nuevas jergas ni lugares comunes, sin los tropiezos del habla, gesticulaciones, modas y silencios, la lengua se seca.
En Hungría los Kovács se habían convertido en personajes sospechados o delatores. Del sainete al terror, y de la farsa a la opresión, el divertido Kovács puede ser un actor ductil para ambos libretos. Marai ya no tenía a uno de ellos, y no quería entregarse al otro.
Dos años después de su muerte una editorial italiana comienza a reeditar sus obras que se traducen a todos los idiomas.
|