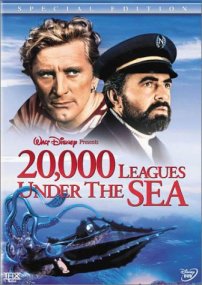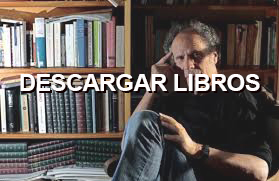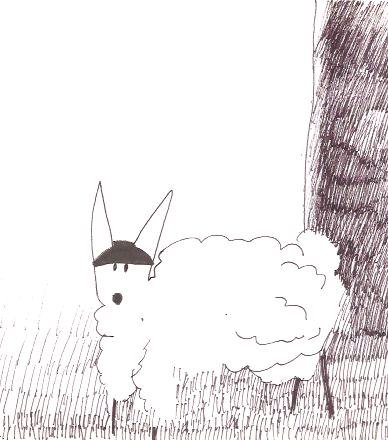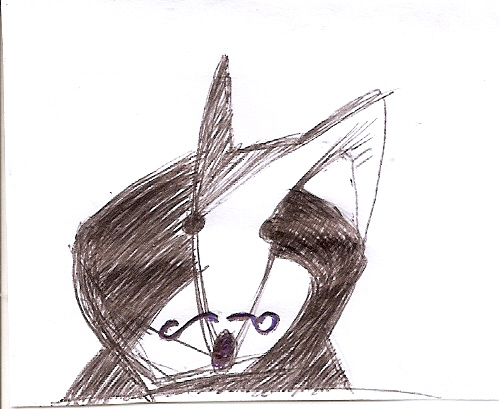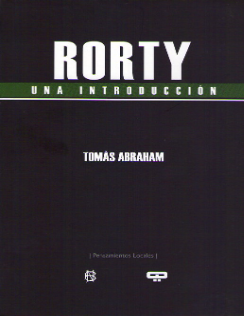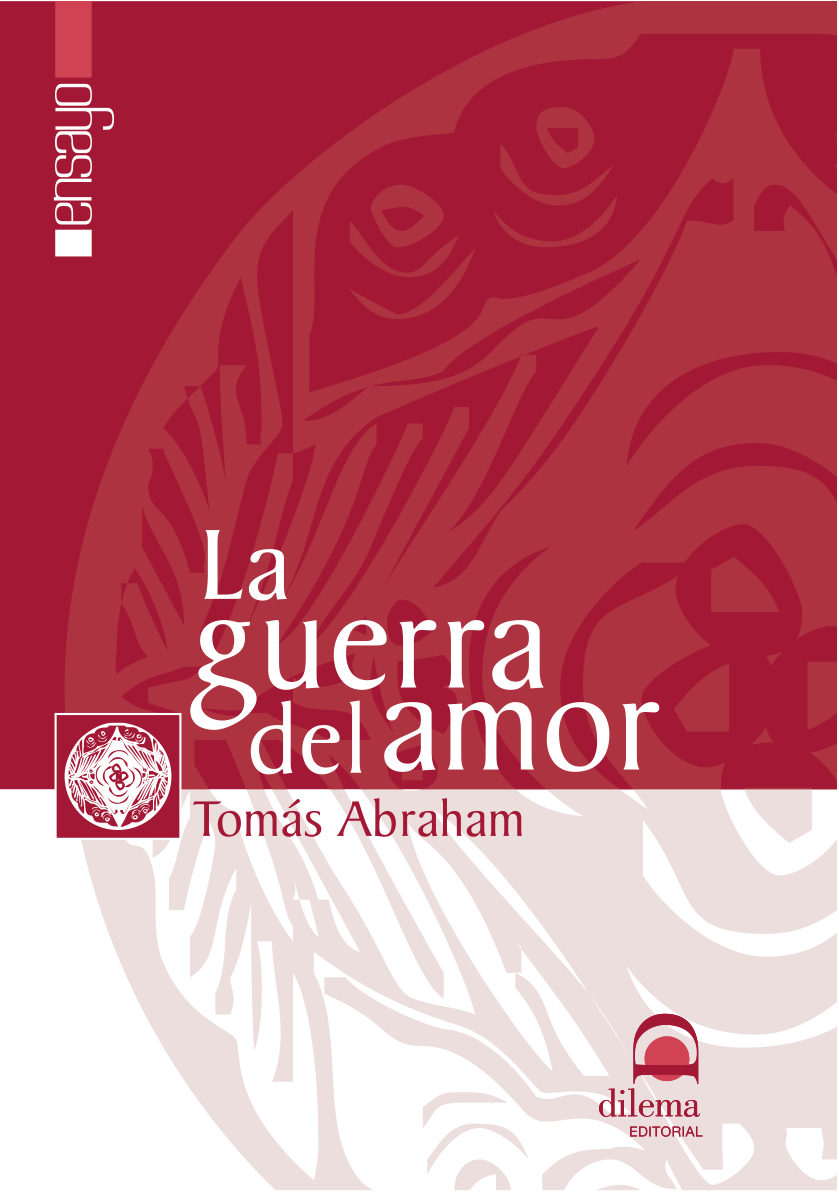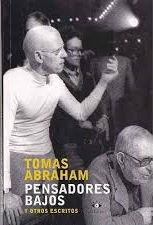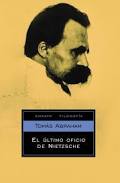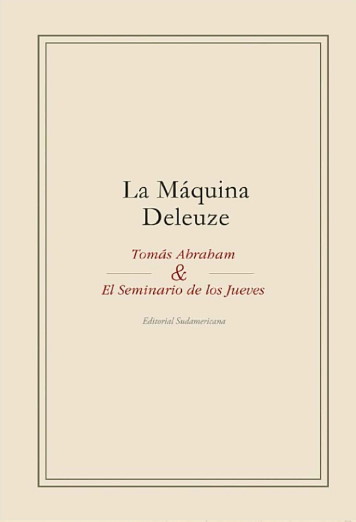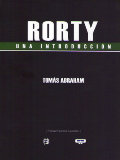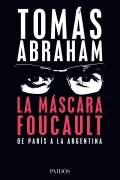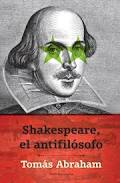|
Segunda breve historia de la filosofía 20
Historia universal de una persona Martinez Estrada supone que uno de los antecedentes del ensayo es el género epistolar. Es una buena idea que sin duda a veces corresponde a cierto tipo de ensayos. No son todos iguales, pero la presencia de un destinatario es más notoria en el ensayo ya que la presencia del autor también lo es. En este caso no es el “saber” el que habla través de su portavoz e incluye al lector en el despliegue del mundo del conocimiento. No se trata de una iniciativa académica en la que al autor oficia de puente entre los lectores y la tradición erudita. El abanico de citas y referencias despersonaliza a la escritura y somete la argumentación a una verificación empíríca mediante la ubicación precisa de las autoridades invocadas. En el ensayo el autor “opina”, somete las referencias a su parecer, y no se desvive para que los lectores amplíen la información mediante un cotejo personal con las fuentes. El ensayista necesita de los otros, tanto de los muertos como de los vivos, para pensar por sí mismo. Usa y abusa de los materiales como caja de herramientas para comunicarse con un lector imaginario. La estructura de la Web y la inmediatez de los blog, han cambiado esta virtualidad dándole otra forma. El lector puede aparecer mediante sus comentarios, se hace presente con su palabra, no tiene rostro, inventa su nombre, puede desdoblarse en identidades no comprobables, disimularse con pseudónimos, pero no deja de estar presente con su grafo y su voz. Esta inmediatez es la que convierte el grafo en voz y le da su característica epistolar. La oralidad es la mediadora entre la materialidad de la escritura y la imagen ausente. Es presencia viva aunque imaginaria. La sentimos en ciertas escrituras, por ejemplo la de Nietzsche, en el que el predicador se hace oir. En las autobiografías esta latencia oculta detrás del trazo escrito adquiere más cuerpo aún. La dispersión de la letra se aglutina y condensa en una identidad virtual. Es el sujeto “supuesto ser” de las historias de vida. Por eso en el ensayo hay un espacio de libertad, porque lo hay del sueño, es un sueño vigilado por la férrea conducción de un discurso despierto que usa nuestra imaginación para inyectarle emoción al relato. La teoría no es una composición significante con efectos de conocimiento. Es la forma discursiva de una posición frente a una serie de dilemas que aparecen como obstáculos elaborados por el trabajo del ensayista. El trabajo teórico resulta de darle una forma pensante a una vacilación difusa. Convierte una inquietud en un problema. Las palabras empleadas por Michel Foucault en sus estudios sobre la ética antigua, “le souci de soi”, han sido traducidas de tres maneras: la inquietud de sí, la preocupación de sí, y el cuidado de sí. Más allá de la pertinencia de la traducción, las tres acepciones pueden complementarse. La inquietud requiere un cuidado, un “cura sui”, para que adquiera un forma ordenada a la vez que trasmisible. Cuidado es trabajo, lo que integra una preocupación en cuanto acercamiento y compromiso respecto del objeto convocado. En el ensayo no se habla de cualquier cosa, pero se lo puede hacer de cualquier manera. Hay una vertiente literaria en el ensayo que puede incluir una ambición estética. El estilo es variable. Cuando se trata de un académico, es posible apreciar la trasmisión pedagógica y el ordenamiento didáctico de lo que se quiere expresar. Es el ensayo generoso que guía al lector del mismo modo en que se orienta a un alumno. Existe, por desgracia, el ensayo pedante, aquel que quiere humillar al lector mostrándole que no entiende nada, que no está preparado siquiera para entender la sintaxis de las frases, y que ni puede sospechar el significado cuasisecreto del mensaje cifrado. Necesita de la frustración del lector y de su comprensión postergada para fortalecer el poder autoral. La profusión de citas y autoridades renombradas parapetan a este esgrimista histérico que tiene horror de salir de su caparazón erudita. En el caso de Montaigne, se da otra cosa, al menos para Martinez Estrada, sus ensayos son “la historia universal de una persona. Es la biografía de un alma nunca satisfecha, sin esperanzas y sin rencores.” Segunda breve historia de la filosofía 21 La Torre de Montaigne No existe la torre de marfil de la que se habla en los recordatorios literarios. Los poetas no se encierran entre huesos de elefantes para versear su indiferencia y su placer aristocrático. Pero que hay torres las hay. Imagino esas casonas magníficas en la Cumbre cordobesa en las que deslizaba su pluma Mujica Lainez, o los relatos de Paul Bowles en esas casas encaladas de las calles de Tanger, o todos esos lugares maravillosos que encuadran la labor del escritor afortunado en las antípodas del artista romántico. Sólo pena bohemia nos depara quien en su helada bohardilla calienta con sus manuscritos el mortecino fuego mientras escupe sangre. Con Montaigne no necesitamos la fábula, su torre está ahí, en el Perigord francés, en las cercanías de la ciudad de Bordeaux, podemos apreciarlo en las fotos de las ediciones de su obra. Esa Torre a la que se muda a los 39 años y la acondiciona para ser su refugio y faro en la que escribirá su obra inmortal, los Ensayos. El Capitán Nemo de Julio Verne plasmó su sueño positivista en una magnífica arquitectura digna de la imaginación del escritor de ciencia ficción. El escritor franco-argentino Rafael Pividal en su libro Le capitan Nemo et la science interpreta el relato de Verne como una muestra del funcionamiento de la maquinaria deseante aplicada a la técnica. Un submarino con salones de mullidas alfombras, bibliotecas con lo mejor del siglo, un bargueño con copas de cristal en las que sirve su brandy James Mason – en la película – vestido con bata de seda, mientras contempla a través de un ojo de buey gigante, las maravillas de la vida submarina. Una caverna flotante con lo más exquisito de la modernidad para el placer escópico del hombre de ciencia. Cuando Aristóteles sostenía que la finalidad del Logos era la felicidad del sabio, y que ésta es la que disfruta el hombre teórico que contempla el Cosmos, el Motor Inmóvil apreciado por un ser que es a la vez Quietud Generadora, no podía anticipar que en el futuro el hombre necesitaría de una máquina de la felicidad. La Torre de Montaigne es una máquina de la felicidad del fin de los tiempos feudales. Como toda máquina hedonista, su funcionamiento no carece de sinsabores. El principal es la angustia. El espesor de los muros, la solidez de los portones de gruesa madera y clavos incrustados, las oscuras escaleras que hacen difícil el acceso para las visitas, la austeridad del decorado que hace a su ascetismo y a una seguridad bien controlada, pueden defenderlo contra los miedos, pero no contra la inquietud de sí. No hay una torre para el alma. Montaigne decide vivir el resto de sus días alejado de las agitaciones de su tiempo, sin embargo, lo acompaña la agitación de su espíritu. Más aún, la cápsula del tiempo deja su estuche protector y permite que la esencia se libere, sobra tiempo, hay demasiado tiempo, se lo palpa, se lo siente, no deja de pasar y no pasa nunca, late el tedio. Montaigne abandona su tiempo epocal y se deja tragar por el otro, el tiempo vital. Los comentadores de Montaigne, que son muchos y prolíficos, hablan de una enfermedad del filósofo: la melancolía. Su tristeza tienen dos razones objetivas, la muerte de su amigo del alma, Etiénne de la Boétie. La desaparición del que algunos llaman el “Rimbaud de la política”, este joven de veintitantos años, un talento precoz, autor del Contre l´un o Discurso de la servidumbre voluntaria, haciaquien Montaigne siente amor, una amistad absoluta, una comunicación como la que no tenía y jamás tuvo con nadie – mujer u hombre - , un amigo al que acompañó hasta su último suspiro y por quien fue delegado para editar, corregir y hacer conocer su exigua obra. La otra razón objetiva, menos intensa quizás pero no menos importante, es la Noche de Saint Barthélemy, una carnicería en la que fueron degollados todos los hugonotes de París, que retrae a su fortaleza a un hombre como Montaigne, funcionario y hombre político de su tiempo, quien ya nada bueno espera de la acción colectiva de los hombres, y buscará en la antigüedad los interlocutores que ya no encuentra entre los vivos. Segunda breve historia de la filosofía 22 La melancolía Hace tiempo recorté una publicidad en una revista de modas. Una enorme biblioteca había sido clavada a lo largo y ancho de un acantilado. Todo un pedazo de la costa frente a un infinito mar azul estaba lleno de libros. Al pié de este gigantesco mobiliario natural, un sillón sobre la arena gruesa frente al agua, diminuto ante la magnifiscencia que lo rodeaba, con una mesita de apoyo. Es el paraíso del lector. A sus espaldas todos los libros, sus libros, de frente el oceano. Horizonte y pared. La soledad de Montaigne no es la de la vida contemplativa. En su Torre hay ventanas que dan al patio interno desde el cual se escucha el movimiento de la casa. Su mujer y su familia entran y salen del dominio, y por esa apertura Montaigne no sólo está al tanto del movimiento de las gentes y de las cosas, sino de una parte de la extensión de sus dominios. Imagino que no le faltaban viñedos, por las características conocidas de la región. Hay una presencia del mundo, y un alivio por estar lejos de la servidumbre a la que obliga participar en los asuntos mundanos. Jean Starobinski en su libro Montaigne en mouvement nos habla de la melancolía del filósofo. Más allá de la muerte del amigo y de la tragedia política y religiosa de su tiempo, hay una metafísica de la melancolía, una idea de mundo y de la vida. Starobinski la llama “ el maleficio de la apariencia”. Montaigne, nos dice, realiza el movimiento contrario al de JJ. Rousseau, de quien el ensayista escribió una conocida obra, JJ Rousseau, la transparence et l´obstacle. Mientras el primero reconoce la legitimidad de la apariencia, para Rousseau es un velo que engaña, una sofisticación que nos aleja de la vida simple y natural, y cuyas veleidades artificiales nos impiden el acceso directo al corazón. Montaigne no quiere pelearse contra las sombras. La vida en la caverna ya no es la de la Caverna de Platón en donde espera un elegido que verá la luz y guiará a los hombres hacia la vida y la república verdaderas. No hay más que apariencia, y junto con esta realidad sólo fenoménica, es el tiempo mismo el que cambia de máscara. Ya no hay eternidad, ciclo que vuelve sobre sí a través de las infinitas migraciones de las almas, sino instante, momento fugaz e inasible que se va, siempre se va y se diluye en otro que está por venir. El devenir de Heráclito es la imagen temporal del cosmos en combustión permanente si no fuera porque provoca una comprensión aflijida de la que Montaigne quiere desprenderse. Elije a Demócrito, para quien la fugacidad y la disolución de las formas es un motivo de risa, de acompañamiento alegre de la metamorfósis de lo natural, y en donde la decepción ante la falta de Uno no nos convierte en quejosos acusadores de la maldad de los hombres, de la miserabilidad de la existencia. La enseñanza de Demócrito nos habla de la futilidad y de la crueldad ante las cuales debemos erguir nuestro altivo desprecio y no nuestra aflicción. Sin embargo, la lucha contra la melancolía no termina en una victoria definitiva. Frases de Petronio y Shakespeare sirven para darnos la imagen de un mundo en el que la representación ahueca la realidad. Todo es histrionismo, comedia, y los hombres actores de una trama cuyos hilos ya no maneja nadie. Se vive la automaticidad de una simulación en defensa propia. La política se ha hecho una con la religión, y el poder profano ha desencadenado las pasiones borrando toda legitimación a las autoridades. No hay autoridad suprema, a Montaigne le quedará invocar a la manera antigua el clásico Soberano Bien, la felicidad basada en la autoridad interior y en armonía con un destino ya indescifrable. Frente a la violencia y el peligro, la única diosa regente es la diosa Fortuna y frente a la mentira universal organizada, será necesario practicar la “parrhesía” de la sinceridad y del hablar franco y directo. Difícil hacerlo encerrado en una torre viendo al tiempo fugaz escapar y a la muerte acercarse. La exigencia de veracidad cambiará de rumbo y tendrá por objeto la presencia de sí diagramada por la posibilidad de control interior y creación de forma que proporciona la escritura. Montaigne soportará el paso inexorable del tiempo, la pérdida de sus seres más queridos, con la comunicación que le permitirá fijar una identidad por mediación del lector, de un otro que impondrá una exigencia estética. La autarquía silenciosa se abrirá hacia la respresentación de sí permitida por un destinatario exterior. Comienza a escribir en 1572, año de la muerte de su amigo y de la masacre de Saint Barthélemy. |