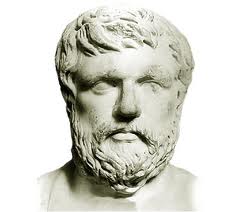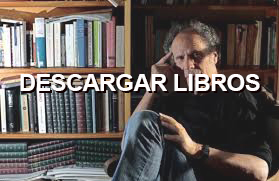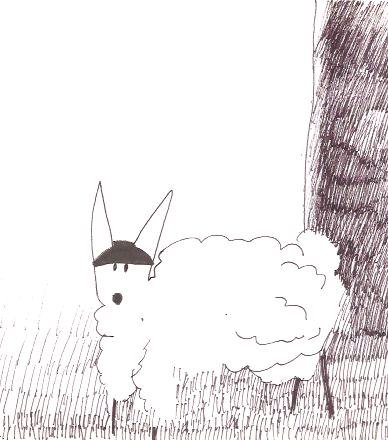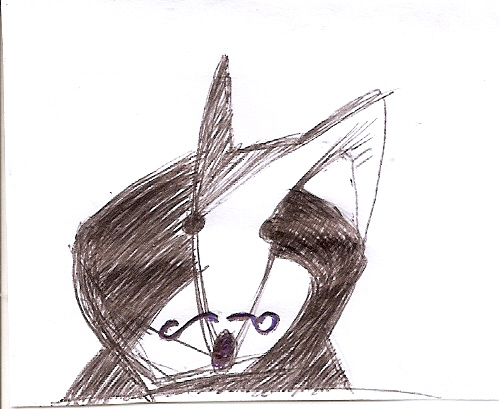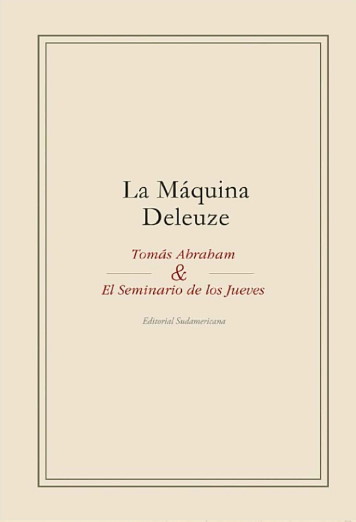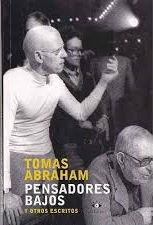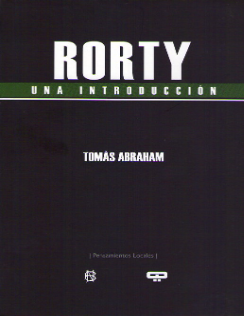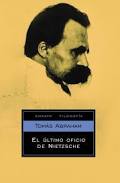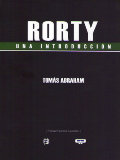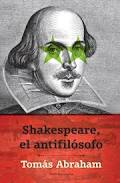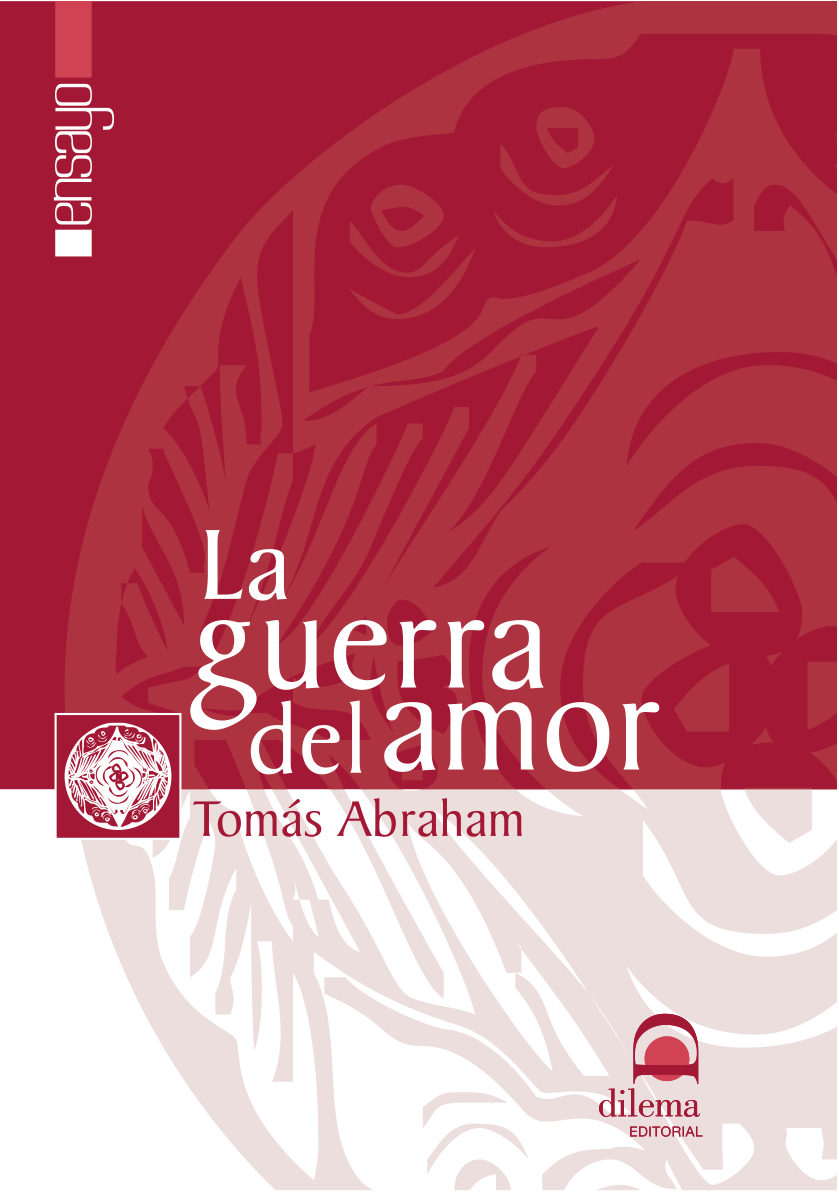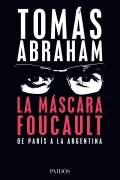|
El tiranosabio ( un animal poshistórico) La verdad La palabra posmodernidad o la llamada crisis de los grandes relatos son los nombres que han circulado para designar a lo que ha sido una gran demolición cultural. Se trata de algo más que un cambio político. La política sigue el camino de la confrontación de los grandes intereses económicos y militares cuya dinámica se desarrolla en distinto tipo de unidades soberanas. Estado, corporaciones, etnias, aparatos religiosos, combinan su peso específico al interior de diagramas planetarios cambiantes. Lo que ha sido demolido es el sistema ideológico de un siglo de vigencia que dividió al mundo en zonas enfrentadas durante el siglo XX. Comunismo, fascismo, liberalismo, en nombre de las clases sociales, las razas, y el individuo, construyeron sus utopías. Gulag, Genocidio Imperio, han sido el reverso de la moneda que desgastó la legitimidad de proyectos de emancipación que nacieron a partir de los ideales ilustrados. Justicia, igualdad, libertad, progreso, poder, son términos cuya definición es indecidible después del crepúsculo de los dioses, el fin de las monarquías absolutas, el derrumbe de los socialismos de Estado y las crisis de las democracias representativas. Pero no han sido necesariamente los desmanes de los regímenes políticos los responsables del fin de los grandes relatos. La muerte de Dios anunciada por Nietzsche, el fin del efecto opiáceo de las religiones como afirmaba Marx, y la medida del porvenir de una ilusión, al decir de Freud, deben haber sido algo más que chocherías de profetas extemporáneos. Es posible que la filosofía no sea una dama cuya viudez no tiene consuelo para felicidad de positivistas. En su trama milenaria no sólo se cruzaron delirios de una era precientífica. Ni ciencia, ni religión, ni mito, tampoco ficción, el invento griego introdujo en el mundo un género insistente. ¿Cuál es su objeto teórico? ¿La Verdad? ¿Por qué no? El valor de verdad. No es la ley ni el mandamiento, ni es la demostración científica ni un conocimiento verificable, ni el ditirambo poético. Heidegger habla del “pensar”. No es creer, ni saber. Ya Kant había diferenciado pensamiento y conocimiento. Nietzsche decía “hacer”, en el sentido de crear. En realidad, prefería la palabra “inventar”. Cuando nos referimos a la Verdad, no apuntamos a una Cosa. Es una ilusión necesaria que se inventa y se piensa. Hay algo que está ahí y no se ve. Ni arriba, ni abajo. Puede estar al lado. De perfil como señalaba Sartre, en la superficie, de acuerdo a imágenes de filósofos más recientes como Deleuze y Foucault. La verdad concierne al conocimiento y a la moral, al saber y al deber. La filosofía se construyó y se desmoronó métodicamente alrededor de estos dos monumentos. No puede dejar de hacerlo. Aún persiste la inercia de este gesto compulsivo después del anuncio nihilista de que los valores ya no son atributos ideales ni sustantivos, ni universales ni eternos, sino la excusa para la discusión inconclusa adosada a la increencia generalizada. Hace medio siglo dos filósofos reaccionaron ante este hecho aparentemente irreversible. Entablaron una discusión que expresa desde sus posiciones disímiles la necesidad y la posibilidad de una concepción integral no sólo de la política sino de la vida. Retomaron de este modo el viejo sueño filosófico del Todo, del pensamiento de la totalidad, que abarca tanto la organización de la vida colectiva, como a la felicidad del individuo. Leo Strauss y Alexandre Kojève en un libro titulado “Sobre la Tiranía” expusieron sus puntos de vista filosóficos de un modo que creemos de singular interés. No llegaron a un acuerdo. No llegaron a nada que no estuviera ya determinado en sus puntos de partida. Lo curioso de la diatriba filosófica es que a pesar de no llegar a nada, el recorrido que emprende y las huellas que deja, hace de la polémica un procedimiento estimulante. Pone a prueba nuestro lenguaje. Desafía nuestro léxico y nuestra sintaxis. Increpa a nuestra indiferencia. Desplaza nuestro sistema de valores. Corre sus límites. Da rienda suelta a nuestra irreverencia y a la voluntad de saber. Se opone a quienes se burlan de la pretensión de despejar lo incognoscible y de querer llegar a algo. Pero ese algo, es nada, y esa nada tratado al modo filosófico no es alusiva sino saturada. Pensar no es una prenda exclusiva. Es una acción no patentada. El exceso argumentativo es una característica de la voluntad de sistema. Otras tradiciones elaboran una preceptiva de la sustracción. Si Oriente es algo, y Occidente otro algo, es porque uno hace del vacío una alusión y una vía indirecta, mientras el otro llega a lo mismo mediante el exceso semántico. Entre Confucio y Fausto pueden elegir los que cavan trincheras geoepistémicas para hacerle la tarea más fácil a ciertos caricaturistas culturales. Esta curiosidad sobre la divina inutilidad de la filosofía - ya sea sobrecargada (`overloaded´), vaciada o lateral - está reforzada por el hecho de que la verdad filosófica no sólo no es definitiva, sino, la secreción que resulta de una actividad literaria. Gilles Deleuze sostuvo que la especificidad filosófica reside en la producción de conceptos. No le alcanzó un libro ni una obra completa para despejar las incógnitas que tal aseveración implica. Afirmar que la pregunta por la verdad es lo que distingue a la filosofía de otras ramas del saber, es una aserción convencional. Tan tradicional es que cuando un profesor dice que un filósofo busca la verdad, los alumnos sacan sus carpetas porque saben que les ha tocado la hora de la somnolencia. Las usan de almohadas. Esto sucede porque el murmullo que sale de la boca de los buscadores de la verdad es un sermón pastoral que invoca las buenas costumbres. Se dice verdad para expulsar a los sofistas, a los ideólogos, a los nihilistas, a los relativistas, y a todos estos enemigos de un supuesto género humano que sólo vive en los departamentos de filosofía. Pero la Verdad insiste. Cuando Michel Foucault dice que el nihilismo no se define por la falta de valores sino por la pregunta moral acerca de qué vida podemos vivir sin que haya una verdad, no sale del círculo de tiza filosófico. Aquel en el que la ética, la metafísica, el conocimiento y la política, ensanchan los límites de lo que se presenta como verdadero, o de aquello que alude a la falta de lo verdadero. La verdad es el efecto de un funcionamiento retórico que define a la filosofía. Hay una imagen textil de la filosofía. La palabra texto lo indica. El hilo del logos lo confirma. Existe otra imagen de la filosofía. Es una arquitectura, la del laberinto, la de Dédalo. Otra es la del tallerista, la que forja los valores en el galpón del herrero, Hefaistos, quien templa y moldea objetos con materiales de la tierra. Allí se encuentra la fragua de los “valores”, afirmaba Nietzsche. Otra imagen de la filosofía es la del ladrón, el robo, la usurpación. Su héroe es Prometeo que robó el fuego de la comarca de Zeus e hizo posible a la humanidad. Abrigo y comida existen gracias al fuego. Quiero decir con esto que la Verdad filosófica no es un referente sino una acción. Una determinada acción del pensamiento, y que su identidad es áltera, desfasada, metonímica y revestida con metáforas. Se define por el acto de hilar una trama, de fabricar un artefacto, de recorrer un sendero, de apropiarse de lo indebido. Por eso el interés de una filosofía y de una discusión filosófica no radica en presentar una verdad que nos alivie de la tarea de pensar, o de seguir pensando. Sino la de presentar un acto, una escena, en la que no se soslaya el extravío, los encuentros y las separaciones. Su interés proviene del talento con el se configura el libreto, de un trabajo sobre la forma, la belleza en la composición del discurso, y la capacidad de llegar al límite de lo que se dice. En este llegar al límite, en forzar el horizonte de lo ya pensado, en apretar el espacio del saber y arrinconarlo, pedirle credenciales, sospechar de su legitimidad, interpelar su investidura, convertir su autoridad en una pretensión y su poder en una ficción, en esto reside la pulsión filosófica, y su particular versión de la Verdad. El aristócrata Strauss y Kojève bordearon este límite. No ahorraron argumentos para reforzar posiciones que se presentaban fundantes. Cada uno tiene de dónde partir y adónde llegar. Ambos poseen una visión integral de la historia de la humanidad. Saben en qué momento comenzó lo mejor, el momento de mayor armonía colectiva y felicidad individual, cuándo fue que se produjo el sismo que convirtió el sistema en ruinas, por qué se origina la decadencia, qué se necesita hacer o qué se debe pensar para restaurar lo perdido, o, desde otro ángulo, cuáles son los circuitos del devenir por el que pasaron las civilizaciones, qué momento del ciclo es el que vivimos, y hacia dónde se dirigen los tiempos para culminar en la cumbre extática desde la que todo se ve claro, distinto, y concluido. Este encuentro entre los dos filósofos fue posible por la edición de parte de Strauss de un texto de Jenofonte: “Hierón o El Tratado sobre la tiranía”. Se traduce el texto, Strauss lo comenta, Kojève es invitado a responderle, y finalmente, nuevamente el filósofo alemán escribe un agregado final. El debate se da a mediados de la década del cincuenta del siglo XX. Stalin gobierna la URSS. EE.UU construye su estado de bienestar y cumple su rol de gendarme del mundo `libre´. Cada uno de ellos se inclina por uno de estos dos polos. No abundaremos en la biografía de estos dos filósofos a pesar de que sus vidas no han sido las del supuesto sedentarismo académico. Leo Strauss siempre exigió que un texto se leyera de acuerdo a su composición argumentativa. Criticó a los contextualistas que pretenden comprender a un filósofo mejor de lo que se comprende a sí mismo. Kojève interpretó tan a la letra a Hegel que hizo de él una profecía de cuyo cumplimiento se proclamó testigo. Debido al respeto literal que ambos dicen tener de sus mentores clásicos, nos remitiremos nosotros también, con igual respeto, al escrito que nos dejaron. En lo que concierne a ciertos datos curriculares de su autores y su recorrido intelectual sólo mencionaremos lo siguiente. Leo Strauss ha tenido una difusión que fue más allá de su labor académica que termina con su muerte en el año 1973. La responsabilidad de que su nombre recorriera otros ámbitos que los habituales para un filósofo de cátedra, se debe a los llamados “straussianos”. Entre los principales de ellos que quedaron fascinados ya fuere por sus textos, o con más frecuencia, por sus clases en la Universidad de Chicago, encontramos a personajes de la derecha norteamericana, en particular del partido Republicano, entre los colaboradores de Bush padre y Bush hijo. Respecto de Kojève, una vez instalado en París luego de dejar su Rusia natal y residir en Alemania, se hace cargo de una cátedra que le delega otro ruso, Alexandre Koyré, y dicta un seminario durante seis años, sobre la `Fenomenología del Espíritu´ de Hegel. Además de la fama de este curso por la calidad de los asistentes que concurrían a sus aulas, Kojève, trasciende el ámbito profesoral, al ser una de las principales figuras de la creación de las bases económicas de lo que será el Mercado Común Europeo. Funcionario de nota, muere en una de las reuniones del organismo en el año 1968. Por lo tanto, uno por delegación, y el otro mediante su trabajo, han incidido en quienes han tomado decisiones que moldearon nuestro mundo. Sin ser por eso responsables de quienes han hablado en su nombre o del curso que han tomado los hechos con posterioridad a su acción y reflexión. El texto que se comentará es de Jenofonte. Strauss le da una importancia inusual en el mundo filosófico totalmente cautivado por la figura de Platón, su contemporáneo, y luego por el saber enciclopédico de Aristóteles. Sin embargo, el filósofo alemán, considera que Jenofonte es mejor discípulo aún de la tradición socrática que Platón, en quien encuentra una afición excesiva por lo literario, lo fantástico y lo mítico. En Jenofonte, la serenidad augusta de los griegos se ofrece con mayor pureza. El diálogo pone en escena a dos personajes: el tirano Hierón y el poeta Simónides, que oficia de sabio. El poeta quiere mostrarle al gobernante que su vida “tiránica” es más dichosa que la del común de los mortales. Pero Hierón no cede en sus argumentos que describen su vida como la de un esclavo de su poder, a merced de enemigos, codiciosos, envidiosos, hipócritas, aduladores, serviles y vengativos. Nada de lo que le presenta el sabio le sirve para modificar su estimación del cargo. Ni las riquezas que debe destinar a pagarles a mercenarios para que defiendan su patria, o a guardias pretorianas que le creen un cerco de seguridad frente a quienes quieren destronarlo, ni el amor de mujeres o muchachos, que siempre esperan obtener ventajas por su posición dominante, ni los amigos porque la confianza es indisociable de su poder y no permite las relaciones desinteresadas, ni siquiera el honor, a merced del éxito o del fracaso cuyo vaivén azaroso cambia el humor de sus súbditos, amén de los olvidadizos que no toman en cuenta lo que agradecían ayer si se sienten perjudicados, nada lo hace feliz por ser tirano. Simónides le da un último consejo para que su vida le ofrezca la felicidad que no encuentra, y es el de ser un buen tirano, un tirano benefactor. Un hombre de poder que cuida de la comunidad como si fuera su familia, trata a los conciudadanos como camaradas, protege a los amigos como a sus propios hijos y a sus hijos como a su propia vida. Si dispensa todos esos bienes, tendrá lo máximo que les dable esperar, es decir, la felicidad sin envidiosos a su alrededor. Seguiremos el comentario de Leo Strauss. Su lectura de `Hierón´ se circunscribe a pocos ejes temáticos. Su lectura de los antiguos es rica, detallada, entusiasta, y sesgada. El sesgo que adquiere es lo que aquí nos interesa. Para saborear su prosa y los elementos que entrega de su estudio minucioso de sus filósofos preferidos, hay que leerlo directamente. Comentar lo que él dice de un modo acotado, o dar una imagen global de su pensamiento, relacionando escritos y enumerando citas, es una tarea monográfica que sin duda ayuda al lector. No intentamos en esta ocasión ofrecer un manual de ayuda bibliográfica. Tampoco ofreceremos una guía de lectura, una especie de Guía Michelin que enumere sus principales ideas, se detenga en algunas recomendables, y que presente un comentario equidistante, insípido y, por supuesto, modesto, de las elaboraciones de un gran pensador. Discutiremos las ideas de Strauss, no las de Jenofonte, que pertenece a otro mundo, sino la del intérprete que pertenece al nuestro y que nos trae fuentes antiguas para intervenir en el debate del presente. Son los especialistas y los eruditos quienes pondrán a prueba si las citas y las referencias textuales son las adecuadas, o si una palabra griega ha sido interpretada de acuerdo a los cánones de la ciencia filológica. Todo ese material imprescindible, sirve en nuestro caso para acometer el propósito de esta lectura. Se trata de lo que los filósofos empiristas o los pragmatistas, llaman “conversación”, que no es una `causerie´ ni un gentil intercambio de ideas de acuerdo a las reglas de la democracia comunicativa. Sino la de discutir ideas con un texto. Por eso el principio straussiano de que la lectura de los clásicos debe seguir los mismos parámetros de lectura que los clásicos empleaban para comprenderse a sí mismos, la idea de que no hay que sobreimprimirles nuestros puntos de vista, prejuicios, y mostrar de este modo una supuesta superioridad sobre el autor referenciado, es otro de los absurdos del arte hermenéutico. Somos responsables de nuestra lectura, respondemos por ella, no podemos descartar a nuestro tiempo, no se trata de prejuicios sino de posiciones. La supuesta superioridad es inevitable cuando el autor de un texto está muerto. El texto no contesta. Quien puede contestar es otro lector vivo. En este momento soy superior a Strauss, tengo ventaja, porque ya no vive, pero no la tengo sobre las decenas de straussianos, y todos los lectores que estudian sus textos. No hay ganadores en este certamen. La exigencia de atenerse a la letra del texto y no reducirlo a contextos históricos, no relativizarlo y sobredeterminarlo por variables extratextuales, es otro absurdo hermenéutico. Ya vemos hacia donde nos lleva la mencionada epopeya que tiene a la verdad por protagonista. La verdad en la filosofía tiene varias caras, una de ellas, es la de la verdadera lectura. Para encontrarla ingresamos a un laberinto lleno de sorpresas, como en todo tren fantasma. Los niños, y los grandes, no dejarán de ir a los parques de diversiones en la que la verdad tendrá los disfraces de cualquier ambiente de kermesse. El mismo Strauss lo dice cuando sintetiza palabras de los maestros de la antigüedad: sólo Dios es sabio. A lo que agregamos: sólo Él lee cono se debe. Leer a Jenofonte como si Jenofonte se leyera a sí mismo, es un delirio interpretativo. Podemos leerlo como queramos, y serán otros lectores los que juzgarán. No es mal homenaje discutir con los textos. Aunque es algo absurdo hacerlo con filósofos de hace dos milenios y medio. Lo que podemos hacer es comprenderlos lo mejor posible. En eso tiene razón Strauss. Es absurdo hacer como Karl Popper que para criticar a Stalin ataca a Platón y lo hace mentor del totalitarismo. Es una comedia de lectura. No menos exótico será ver como Kojève para encomiar a Hegel, resalta la labor política del dictador portugués Salazar. Por eso lo que sí podemos hacer es discutir con los textos…de nuestros contemporáneos. En algún momento dejaran de serlo y nosotros también. Las generaciones se suceden y llegará el momento en que un filósofo actual será ajeno, lejano, perdido en el tiempo. Su genio y su talento servirá para que podamos pensar la factura de algún presente. Es lo que los hace eternizar como clásicos. Nos sirven para interpelar a nuestro presente, y no para visitar, como si el tiempo no existiera, su propio pasado. Leamos a Strauss. Su afición a la antigüedad clásica nos interesa porque es un instrumento polémico que usa para criticar a lo que llama modernidad. Es un hábito de más un erudito de la antigüedad, la de enamorarse de su objeto, y arremeter contra los tiempos que lo separan de nosotros. Algunos son grandes pensadores como Giorgi Colli. También lo es Strauss, que recibe el venenoso elogio de Hannah Arendt en una de sus cartas a su maestro Karl Jaspers, cuando dice reconocer la inteligencia de Strauss, pero, “no lo quiero”, aún sin conocerlo personalmente. La filósofa no cree en su amor por los valores antiguos y su crítica a la modernidad que se origina, de acuerdo a su recuento histórico, en el ateísmo amoral de Maquiavelo para continuar hasta nuestros días. No quiere su conservadurismo, que para Strauss es una posición ético-político estimable ya que un conservador pretende evitar lo peor. Para él la actitud conservadora es sinónimo de moderación. En el texto `De la tiranía´ que continua y comenta el de Jenofonte, dice que la tiranía no es sólo un régimen específico de gobierno sino un peligro que aparece en los orígenes de la vida política y su estudio es tan viejo como la misma ciencia política. Pero la tiranía estudiada por los clásicos nada tiene que ver con lo que nosotros llamamos tiranía. La nuestra, nos dice Strauss, dispone de tecnología y de ideología. Aquí tenemos a estos dos valores que definen a la modernidad y que nos llevarán al desastre. Strauss es apocalíptico. A pesar de su continua invocación a la serenidad griega, a la moderación filosófica, a la sana administración de las pulsiones, a la sensatez de los antiguos griegos, su anuncio del desastre final en caso de seguir el camino de la modernidad es insistente. Ideología que equipara valores en el relativismo y el historicismo. Tecnología cuyo objetivo es la conquista de la naturaleza y la creencia en la manipulación irrestricta de la naturaleza humana. Amoralismo del que acusa nada menos que a Max Weber, quien para caracterizar la práctica científica, distingue los juicios de valor de los que se refieren a los hechos. Maquiavelo, Hobbes, Locke, junto a Descartes, Voltaire, Rousseau, hasta llegar a Max Weber, son algunos de los culpables de vivir en este mundo amenazante, aunque no seguiremos con el listado completo esparcido por la obra completa de Strauss. El index de filósofos y sociólogos responsables de la decadencia de Occidente agrupa a los filósofos de la astucia, a los del miedo, los de la conveniencia, como a los de la parodia. Pobre Occidente, nunca termina de empobrecerse. Lo único que le queda son las descoloridas columnas de la Acrópolis, y el Muro de los Lamentos. Atenas y Jerusalén, como dice Strauss. ¿Pero quien se atrevería a sostener con pruebas fehacientes que el filósofo alemán no tiene razón? ¿Acaso no es el discurso catastrófico el dominante hoy en día, con el calentamiento del planeta, la sustracción ilimitada de los recursos naturales, la clonación y la manipulación genética, la anarquía en la distribución y la producción de armamentos nucleares, de las epidemias inducidas y las megalópolis contaminadas? ¿Y el hambre? ¿De qué progreso podemos hablar? ¿Hacia donde nos lleva el conocimiento sino es a la tumba universal? Un destino protagonizado por Mefistófeles y Fausto, y, como en la tragedia, con Margarita muerta. Los clásicos nos han enseñado que no hay solución definitiva. Que no existe la sociedad justa. Que las utopías de la perfección colectiva son irrealizables. Que no todo es poder. Que hay límites para la acción humana. Que la naturaleza humana no debe ser manipulada. Que el azar o la fortuna existen y nos dan una muestra de la fragilidad de nuestra voluntad de saber Los antiguos tenían la sabiduría de aceptar que sólo puede concebirse el mejor sistema político posible, que no es perfecto, y que su advenimiento es sólo probable. Los antiguos sabían de acuerdo a Strauss que el Ideal no es realizable. Los clásicos eran sobrios, no tenían la pretensión desmesurada de controlar el azar ni la búsqueda de garantías para que los ideales se realicen. La ambición de Maquiavelo de ajustar la ventura al cálculo político no se contradice, por el contrario, con su amoralidad. El ideal del poder sustituye al bien ideal. De este modo se degrada, así lo expresa, los estándares de la vida política. Otro aspecto de la degradación cultural moderna es el historicismo. Strauss critica a esta vertiente hermenéutica que según su apreciación, desmerece el pensamiento clásico en nombre de condicionantes más relevantes desde el punto de vista semántico. Ya no soportamos el pensamiento de los grandes sino hablamos de historia, de economía, monedas, alfabetos, lucha de clases, descubrimientos geográficos y dispositivos de poder. El texto deviene un accidente descartable que sólo se menciona para lucimiento de antropólogos y cientistas sociales. Así se explica que filósofos como Jenofonte no hayan sido tomados en cuenta, mucho menos en todo caso que Platón y Tucídides, ya que autores como Cicerón o Tito Livio han sufrido un eclipse semejante. Lo adjudica al desprecio de la retórica que con el tiempo ha sido considerada un arte menor. La retórica de Jenofonte tiene algo especial. No es cualquier `biendecir´ sino un modo de composición argumentativa de tradición socrática. Su rasgo fundamental es su carácter dialógico. En los diálogos de Jenofonte hay, para Strauss, muchos menos elementos artificiales que en Platón. Los considera más simples. El diálogo, nos dice, trasmite el pensamiento del autor de un modo oblicuo, indirecto. Con esta idea Strauss amplia sus trabajos sobre el arte de escribir en tiempos de persecución. Lo ha explicado en los casos de Maimónides, Al Farahbi y Spinoza. Los filósofos dan vueltas y rodeos para que su pensamiento sortee la censura y los tribunales inquisidores con lo que conforman una escritura que Strauss llama `esotérica´. Frente a ella, cubriéndola, otra, una lengua exotérica, disimula afirmaciones que pueden poner en peligro a su autor y a sus lectores. Una mente adiestrada y un hermeneuta perspicaz podrán distinguir ambas escrituras. En este caso, el de un texto dialógico, nuevamente estamos en el caso de un género oblicuo, que sólo en apariencia es una mimesis de las controversias orales de los griegos, y que, en realidad, es un modo mediatizado de exponer las ideas de un filósofo en boca de otros personajes. Dice Strauss que este tipo de retórica está animada por un sentido de responsabilidad social frente al poder político, en el sentido en que la búsqueda de la verdad casi nunca coincide con los intereses del Estado. La sociedad, piensa el filósofo alemán, tiende a tiranizar el pensamiento. Agrega que la retórica socrática es el modo clásico de impedir que tal tentativa se lleve a cabo. Strauss sostiene que en los términos comparativos entre tiranías, las que vive su presente, que bien puede ser considerado como el nuestro también, las tiranías de hoy se arrogan un poder que las tiranías de la antigüedad jamás hubieran imaginado. El plan de conquistar a la naturaleza, y el control y la manipulación de la naturaleza humana, tienen por objetivo un poder perpetuo y universal. Admite que las sociedades antiguas no son democráticas en el sentido que le damos hoy en día. Los derechos humanos les eran desconocidos, como lo era la noción de genéro humano compuesto por individuos iguales entre sí. No creían en la igualdad. La democracia de la Polis es un régimen cívico que sólo pueden integrar ciudadanos. Para formar parte de esta categoría era necesario llenar algunos requisitos. La mayoría de la población era excluida de la misma. De todos modos existe una idea de universalidad, de cosmopolitismo, de paridad. La noción de alma es la semilla de futuros igualitarismos a pesar de siglos de debates acerca de quienes eran acreedores de la portarla o de ser visitados por ella. Strauss no es progresista. Su idea del Bien no es la de la igualdad, ni siquiera la libertad es un bien que considera primordial. Se hace eco de los que llama sabios antiguos que pregonan a la virtud como ideal ético. La perfección del ser humano calificada por la `phronesis´ griega. Nos permite una actitud ante la vida de moderación y una capacidad de discrimación que evita injusticias mayores y opciones perjudiciales. La tiranía es un mal remedio, es peor que la enfermedad llamada democracia. El mejor sistema para Strauss es la aristocracia. No es un sistema sin fallas, puede degenerar en oligarquía. Además su criterio selectivo no sólo es arbitrario sino injusto. Deriva de la mayor de las injusticias que es la del privilegio que da el nacimiento. El gobierno de los mejores es de quienes tienen la posibilidad del ocio para la educación óptima. Este ocio es consecuencia de rentas y riquezas. Strauss admite esta falencia, pero no se echa atrás ya que considera que otras opciones son peores aún. La aristocracia ateniense era la de los que usualmente se denomina “gentlemen”. Esta elite estaría preparada para gobernar con la mayor justicia posible y con el necesario desinterés que exige la atención de lo público. Por supuesto que el deseo de un mundo de oportunidades iguales para todos es lo mejor. Pero no es posible. Strauss dice que la educación universal es viable con una producción de riquezas astronómica cuya distribución permitiría la excelencia educativa planetaria. Aunque el resultado no sería precisamente el buscado. Nuevamente la catástrofe generalizada por el uso de una tecnología incontrolable, convertiría el mundo en un infierno en el que no sólo la igualdad será una quimera sino la vida misma desaparecería. No hay universalidad igualitaria posible, sino en todo caso, un pensamiento colectivizado que en nombre de la igualdad ha creado tiranías crueles cuyo prototipo es el despotismo oriental. La tiranía no es un buen régimen pero no porque atente contra las libertades, sino porque está sujeta a las pasiones. El Uno se pierde en su desmesura. En el diálogo comentado, Hierón y Simónides discuten acerca de lo que puede llegar a hacer feliz al tirano, y felices a los ciudadanos. El tirano no encuentra conciliación posible ni ve dicha alguna en su ejercicio del poder. Quiere ser amado y sabe que no puede obtener amor sino sólo conveniencia, adulación, hipocresía, sumisión. Simónides le habla de la importancia del honor, y tampoco logra convencerlo ya que el honor requiere el reconocimiento de iguales, y esos iguales no existen en la tiranía. Strauss dice que un sabio no necesita tanto, se conforma con la admiración de pocos seres respetables sin buscar el reconocimiento universal. El sabio necesita ante todo su propia perfección. Su naturaleza no es guerrera, no busca aliados, tampoco es sensible a posibles conspiraciones, no se siente permanentemente amenazado. Si un tirano quisiera satisfacer todos sus deseos, todos serían sus esclavos. Al sabio le basta con tener pocos amigos, tiempo para estudiar, dedicarse a limar sus defectos, perfeccionarse, moderar sus placeres y no desesperar por sus dolores, erigirse en un modelo de conducta para sus semejantes. Respecto del tirano, el consejo de Simónides es que se convierta en un mandatario benefactor, que distribuya bienes y favores a la mayor cantidad de gente posible, que no haga alarde de su fuerza y que de esa manera pueda obtener el amor que tanto ansía. Strauss sugiere que Simónides es irónico. Ningún poeta sabio como él, alaba la tiranía. Es un régimen que no ofrece argumentos para su elogio. Pero Jenofonte en una muestra de talento literario y filosófico, hace que sea el mismo tirano quien encuentre que la tiranía es perjudicial tanto para quienes la padecen como para quien la ejerce. Por esta vía indirecta que Strauss atribuye a las virtudes de Jenofonte, la tiranía y el tirano aparecen como alternativas políticas condenables. Además, según el filósofo alemán, la obra de Jenofonte es un ejemplo de que la preocupación de los clásicos sobre la tiranía, iba más allá del análisis acerca del mejor régimen político posible, para esclarecer la naturaleza de lo político en sí mismo. El Amo La respuesta y comentario de Kojève al escrito de Strauss se llama `Tiranía y Sabiduría´. Si Strauss mira para atrás, Kojève lo hace para adelante, si uno contempla el crepúsculo el otro la aurora, si uno condena la modernidad, el otro siente la presencia de su coronación definitiva. La filosofía a veces nos permite el placer de ser testigos de los combates de ideas. No es un circo gratuito ni despreciable. El invento griego que convoca a estos dos filósofos contemporáneos generó una imagen del pensar en la que el otro es una resistencia necesaria. Sin un interlocutor no hay pensamiento posible. Lo que no significa que la práctica filosófica tenga que ver con el mundo de la comunicación ni con el paraíso de la intersubjetividad. No es este “otro” de la caridad fenomenológica al que nos referimos. No siempre sucede de este modo, pero hay casos en que la discusión entre filósofos, más aún cuando están vivos, y aunque la polémica se haga por escrito - lo que permite el tiempo de la reflexión y evita la compulsión de taparle la boca al otro si es que nos incomoda - tiene sus particularidades. Kojève no le responde a Strauss, se responde a sí mismo. Tampoco habla en un idioma totalmente ajeno al del alemán, ni se va por las ramas. No es un diálogo entre sordos. Pero lo que más le interesa es aprovechar la oportunidad del espacio brindado para exponer sus tesis filosóficas. Se dispone a enunciar su posición, abreviarla, darle un carácter terminante, y, en todo caso, tomar en cuenta de que se trata de un debate que tiene por objetivo echar por la borda el lastre argumentativo de su contrincante. Lo que resulta interesante, es que, como lo dijimos en el comienzo de este escrito, ambos filósofos, no le conceden ningún huesito al otro, no se amoldan a un protocolo de amabilidades académicas, no tratan de conciliar ni sintetizar las contradicciones en un encuentro de paz. Extreman sus posiciones y le ofrecen al lector la posibilidad de asistir a una disputa de la que el mismo lector no sólo no será un convidado de piedra, sino un invitado especial que deberá extraer consecuencias y resultados. La filosofía es un arte comparativo. No se procede a un trabajo de lectura de un texto si al mismo tiempo no se la coteja con otro texto. Reales o ficticios, los encuentros efectivos o los desencuentros sabiamente armados, necesitan del “tercer hombre”, como se decía de un modo aristotélico, para que el cruce de espadas sea memorable. Los filósofos que debaten necesitan del lector para que el combate tenga vida. La filosofía es un universo discursivo. De un modo tácito la lectura de un único filósofo es al mismo tiempo la de la historia de la filosofía. No nos referimos a un enciclopedismo ni a formas eruditas de interpretación. Cada lector tiene su propio bagaje que pone en funcionamiento al estudiar ideas filosóficas. El peso del equipaje informativo varía con cada lector. Es cierto que cuanto más conocimiento se tenga del universo filosófico, más colores tendrá la paleta interpretativa, pero nada garantiza que un lector no sea esclavo de su propia información. Importa el uso del conocimiento, no su cantidad. El debate Strauss-Kojève nos permite asistir a una escena en la que dos filósofos de nuestro tiempo intentan dar un diagnóstico del presente, trazan un cuadro de la sintomatología de nuestras formas de pensar, al tiempo en que proponen su recomendación terapéutica, para usar el lenguaje médico al que nos habituó Nietzsche. No quisiéramos ser interpretados como provocadores a domicilio ni hacer gala de un patoterismo catedrático, pero, no podemos evitar el placer de divertirnos con el ingente esfuerzo del pensamiento vano. Los filósofos, y no sólo ellos - ya que es un rasgo de quienes se aplican a los `estudios culturales´- creen que la realidad y el pensamiento son dos cosas distintas, y que las ideas aterrizan en lo real para hacer un pozo en su superficie. Esta idea tan aceptada como evidente de que los filósofos deben dejar de contemplar el mundo y abocarse a transformarlo, les hace creer a los mentados pensadores que el mundo existe como una materia unida cuyas variadas formas dependen de la lucidez cerebral y la habilidad manual (armada o adinerada). Nuevamente Fausto y Prometeo, o, Strauss – a pesar de su advertencia de que el azar existe - y Kojève. El filósofo ruso arremete de entrada y da su veredicto sobre Simónides, al que Strauss califica de sabio. Dice que no es sabio, ni siquiera filósofo, es un intelectual típico. Es decir alguien que critica al mundo porque no tiene el decoro de ajustarse a sus deseos. El intelectual construye un ideal, lo fija en la eternidad, lo distribuye gratuitamente, y lo llama utopía. Con eso siente que ha cumplido con su misión. Por su lado Hierón, el tirano que se tortura a sí mismo con la desdicha del poder, no es más que un liberal, es decir, agrega Kojève, alguien que no contesta, que se calla, que no decide nada, y que deja que Simónides se explaye a su gusto y se retire en paz. No es más que un pusilánime que se queja de todo. Strauss a partir de lo que considera la posición de su admirado Jenofonte, rechaza la idea de gobierno tiránico. Kojève se pregunta si a partir de este pensamiento políticamente correcto, no hace más que justificar la renuncia a la posibilidad de todo gobierno en general. Lo que tiene por consecuencia la ruina del mismo Estado. ¿Quién dice que un régimen tiránico debe ser por definición opresivo, arbitrario, violento y destructivo? Si se toma en cuenta la recomendación final de Simónides sobre una tiranía benefactora, ¿por qué se considera esta posibilidad como una utopía cuando la historia muestra que se dan casos en que las tiranías benefactoras no sólo son posibles sino reales? Un tirano que distribuye recompensas tal como imagina Simónides se aprecia en los tiempos presentes – recordemos que Kojève es contemporáneo de la Unión Soviética stalinista – y se verifica en la política de estímulos stakhanovista que impulsó la industrialización rusa. La presencia de mercenarios para asegurar la estabilidad de las ciudades de la Grecia antigua – de lo que se queja Hierón por su costo excesivo, la peligrosidad de sus miembros, su falta de auténtico patriotismo – no va más allá de una policía de Estado que cualquier nación moderna necesita para garantizar la paz interior a la que se le suma una fuerza armada permanente para protección del Estado de los enemigos exteriores. Lo que se muestra utópico en el diálogo de Jenofonte no es más que una banalidad política para cualquier sistema de gobierno que pretenda no apoyarse sobre pies de barro si quiere sobrevivir. Pero Kojève comprende las limitaciones de Jenofonte avaladas por Strauss, al tiempo que las disculpa, por pertenecer a una civilización en la que las tiranías sólo eran concebibles si estaban al servicio de una clase social, o si satisfacían intereses y ambiciones personales. No conocía las tiranías modernas que define como “ verdaderamente revolucionarias” que partieron y se legitimaron en nociones raciales, imperiales o humanitarias. El lector sin duda intuirá a qué acontecimientos históricos se refiere el filósofo ruso, salvo, quizás, el último ejemplo cuyo humanitarismo padece de vaguedad tanto epocal como geográfica. Por si no estuviéramos lo suficientemente desconcertados, Kojève refuerza su casuística al sostener su desacuerdo con Strauss porque la utopía soñada por Simónides en el texto de Jenofonte, ha sido realizada por tiranos modernos como Salazar. Sin pretender poseer un conocimiento profundo de la historia lusitana, ver al dictador Antonio Oliveira Salazar como un ejemplo revolucionario de tiranía benefactora – de cuyos beneficios los portugueses gozaron más de tres décadas, hasta que fue destituido el mismo año en que fallece Kojève: 1968 – propone un horizonte de esperanza utópica algo sombrío. El hecho de establecer el orden en una sociedad fragmentada por luchas internas, o de equilibrar cuentas fiscales que llevaban al Estado al borde del quebranto, puede crear una corriente de opinión pública favorable en sectores de diversa procedencia ideológica. Sucedió en Portugal en donde es difícil pensar que Fernando Pessoa por su aprobación inicial al Estado Novo o Amalia Rodrigues, tenían vocación colonialista y aprobaban la acción de servicios de seguridad internas y su red de delatores. La época gloriosa del fado en tiempos de dictadura, o el interés del poeta por los primeros signos de la política del dictador a quien luego degradó en un conocido poema satírico, hablan de la confusión política en sociedades en crisis, pero no de la confusión de filósofos que nos hablan desde la cumbre de la historia. Kojève dice que al basar la tiranía en el honor para convencer a Hierón de los beneficios de su poder, Simónides, a partir de Strauss, adopta la figura del Amo de la filosofía hegeliana, que se opone a la del Esclavo, es decir, a la del judío-cristiano burgués. Sin embargo, esta honorabilidad no deja de ser una profesión de fe aristocrática y pagana conferida en exclusividad a un selecto grupo de hombres considerados verdaderos por su heroicidad o por su ascendencia divina. El honor es una distinción que para el poeta-sabio nos alegra la vida. El deseo de ser enaltecido hace soportable el trabajo y los días, la vida cotidiana y los peligros de la acción. Kojève expone su desacuerdo con este punto de vista nobiliario y rescata el valor del trabajo en sí mismo que produce alegrías por la ansiada consecución de objetivos que nos hace soportables la fatiga, la pena y los riesgos de aquello que emprendemos. La mitología no desprecia las proezas de los trabajos de Hércules. Trabajar es grato. El disfrute del ocio que tanto parece atraer a la cultura de la Antigüedad sólo caracteriza a una sociedad despreciativa de la mayoría de los brazos que la sostienen. Kojève reinvidica el trabajo. La filosofia hegeliana que adosó la palabra “trabajo” a la negación dialéctica, fue el primer paso de una conversión de la filosofía en tiempos del capitalismo naciente. Los `Manuscritos económico filosóficos” de 1844 de Marx, desarrollan con amplitud la teoría del trabajo como fuente de valor de las cosas. Es el `trabajo` el que se disimula en la opacidad de la mercancía que brilla por sí misma como todo fetiche y objeto encantado, y que un hombre reintegrado con su propia esencia liberará de sus cadenas. Kojève nos dice que hay en la labor que desarrolla cualquier ser humano un placer que en nada envidia al ocio contemplativo del viejo sabio griego. Un niño juega en la playa y fabrica formas de arena que nadie verá. Un pintor, agrega el filósofo, colorea rocas en una isla desierta que sólo él habita. Pero reconoce que son casos límite. La mentalidad del trabajador es la que domina nuestro mundo moderno. La modernidad se define por el mundo político judeo-cristiano. No se caracteriza por el deseo de gloria y honor o por la heroicidad de quien desafía a la muerte. Es el mundo del sudor y del dolor, el de la humildad y la obediencia, en todo caso, el del amor gratuito. Nada tiene que ver con el autócrata ocioso. El Amo, figura hegeliana, quiere ser `reconocido` por el esclavo. Sin embargo, ese reconocimiento no le basta. En la lucha de los prestigios ha resultado victorioso, pero el reconocimiento de un inferior que se mostró cobarde, que retrocedió en el momento crucial en el que los hombres muestran lo que verdaderamente son, no le alcanza. Sólo un Amo le vale a otro Amo como mirada, pero dos Amos si se encontraran se evitarían. O se matarían. Un Amo no reconoce a nadie, es alguien que sabe y puede, la Muerte es el único rostro al que ha mirado de frente mientras el débil huía. Quiere ser reconocido pero ya no hay quien lo haga. Soporta su soledad. La gloria no tiene eco. La Memoria antigua no le dice nada. Su tiempo es el presente. El contemplador de la cultura clásica ha sido desplazado por una pareja despareja. Kojève habla de una situación trágica que no tiene salida. Mientras en la escena de la metafísica moderna subsistan estas dos figuras, no hay desenlace posible ni salida al aburrimiento del Amo y a la humillación del Esclavo. Pero es por el lado del Esclavo que se anunciará la aurora. El trabajo lo redimirá. Por el trabajo será creador de obras. Logrará el reconocimiento por su incesante afán de construir. Es un hacedor. Ya no necesitará de la mirada del Amo porque encontrará que su empeño lo rehabilita en su dignidad. La otra dignidad, la del reconocimiento por Ser y no por Hacer, no tiene límites. Es indefinida. No existe el reconocimiento absoluto. Siempre faltará un hombre cuya mirada admirativa habrá que conquistar. Si no toma consciencia de ello, podrá ser capturado por esa Musa llamada Histeria. Un Tirano no quiere ser amado, no necesita de afectos, ni tampoco le importa ser feliz. Un Tirano quiere ser reconocido. En el mundo en el que domina el Esclavo, el mundo judeo-cristiano burgués, el Tirano para ser reconocido deberá trabajar. Lo que significa que al ser un hombre de acción, y al aceptar que es la lucha y no la serenidad la reina de este mundo, el reconocimiento que tanto ansía sólo provendrá del ejercicio de su autoridad. Y ésta no podrá surgir del miedo, del terror, de condicionamientos propios de sistemas de servidumbre. No porque el mundo antiguo adolezca de un pecado original producto de un sistema esclavista. Kojève pide no usar nuestra grilla para diagramar sobre otra cultura las evidencias de la nuestra. En el mundo antiguo mujeres, extranjeros, esclavos, no tenían derechos del mismo modo en que en el nuestro tampoco los tienen los criminales, los locos y los niños. Nuestro mundo es el de las Luces, es decir el de la humanidad como sujeto de la historia. El Tirano querrá ser reconocido por toda la humanidad. Para lograrlo deberá, dice Kojève, liberar esclavos, emancipar mujeres, reducir el imperio de las familias sobre los niños para que sean mayores lo antes posible, disminuir el número de criminales y desequilibrados, elevar al máximo el nivel cultural de las poblaciones (que depende de la situación económica de las clases sociales). En todo caso querrá ser reconocido por todos aquellos que le oponen una resistencia por motivos desinteresados, es decir políticos e ideológicos, ya que este reconocimiento es el indicio de su valor humano como el de quien merece ejercer la autoridad. El Tirano de hoy deberá ser respetado en un mundo de iguales. Será el Tirano de la libertad. Por esto Alexandre Kojève concluye: el hombre político de hoy que actúa en función del deseo de reconocimiento, o de gloria, sólo estará plenamente satisfecho cuando esté al frente de un Estado no solamente universal sino socialmente homogéneo. ¿Qué función tendrá el sabio en un mundo unificado por una tiranía igualitaria? ¿Podrá dejar de ser un intelectual típico que sueña con sus utopías mientras desprecia el mundo tal como es, o que quiere dinamitarlo por impaciencia ante las dificultades que presenta una verdadera transformación? ¿Podrá dar lo que Kojève llama `consejos realistas´? El filósofo ruso cree que sí, que tiene un lugar cerca del poder, considera su función necesaria, pero reconoce ciertas dificultades prácticas. Parecen bastante pedestres, aunque en realidad no hacen más que dar cuenta de la tarea concreta que lleva a cabo quien se dedica a las tareas que vulgarmente se llaman de pensamiento. Al filósofo no le sobra el tiempo. La investigación, la docencia, la escritura, absorben las horas y sus energías, exigen tiempo para meditar, para elaborar ideas, una concentración sin pausas en los proyectos emprendidos, y una cierta distancia respecto del día a día de los acontecimientos que la política no se lo puede permitir. El sabio o filósofo como los llaman Strauss y Kojève, debe aislarse de alguna manera. Y así lo ha hecho históricamente. Kojève menciona la actitud epicúrea, la de refugiarse en el `jardín´, junto a discípulos y amigos, en la búsqueda común de la verdad o en la contemplación extasiada ante la presencia manifiesta del orden cósmico. También la actitud que designa como la del epicureísmo cristiano o burgués, la de los tiempos modernos que han dado lugar a las profesiones independientes. El sabio ya no es un `gentleman´ sino alguien que debe trabajar para conseguir los bienes terrenales, se profesionaliza y se integra en instituciones, por lo que el tiempo disponible se le acorta aún más, y al no permitirse la vida aislada del aristócrata epicúreo de la antigüedad, se refugia esta vez en la República de las Letras. Desarrolla sus actividades en una atmósfera menos serena que en el Jardín clásico, rodeado de colegas en ámbitos en donde predominan tanto la lucha de los prestigios como la competencia académica y el espíritu de capilla. No podrá evitar el aislamiento de la vida activa o política, ya sea como burgués republicano o aristócrata palaciego, y para no perder del todo protagonismo en el presente, y desaparecer de la vida pública, se convierte en asesor o consejero, figuras que de acuerdo a Kojève son ejemplos de fracaso tanto personal como político. El problema es que el filósofo apremiado por la tarea que se ha impuesto en su búsqueda de la verdad y en plasmar la misma en obras que le demandan todo su vigor, no quiere perder el tiempo y apura al político en su toma de decisiones. Se impacienta ante la demora en el quehacer diario y por la morosidad de la historia, quiere que las cosas se resuelvan de una buena vez por todas, y siempre está al borde de la decepción definitiva porque el rumbo de los acontecimientos no tiene el ritmo que su ansiedad marca. El filósofo quiere volver cuanto antes a sus tareas habituales ya que la finitud de la existencia es un dato que no puede soslayar, y se da cuenta, además, que para que su función tenga algún sentido y que sus consejos puedan tener alguna validez, debe estar al tanto de los asuntos corrientes. Pero si se aboca a la tarea diaria de quien se dedica a la política y enfrenta los imprevistos cotidianos, sin poder dejar de tomar en cuenta no sólo detalles de la acción, sino el giro cambiante de los acontecimientos, la lucha de intereses, la necesidad de negociar y conceder posiciones para conservar la posibilidad de alcanzar algunos fines, deja entonces de ser filósofo, pierde la singularidad que lo destacaba y ya no tiene las ventajas que ostentaba respecto del tirano, y de los demás consejeros. Por todas estas limitaciones, el filósofo finalmente resuelve ser un discutidor vocacional y especializarse en debatir sobre las relaciones entre la filosofía y el poder, o los intelectuales y el poder, interesante propuesta que paneles y escritos han desarrollado durante dos mil años sin llegar a ninguna conclusión. Kojève afirma que el filósofo debe renunciar a estas mezquindades narcisistas y salir al foro, a la calle, del modo en que lo hacía Sócrates, mezclarse con la muchedumbre, pero no al modo presuntuoso y literario como Sartre, no como un galán entre actores de reparto, sino como lo hizo el mismo Kojève, trabajando codo a codo con políticos y funcionarios en los centros mundiales de decisión política. Este funcionario de la humanidad no es el imaginado por Husserl ni es el rey filósofo de Platón, tampoco el secretario de Estado de Maquiavelo, no lo es por múltiples motivos, pero la razón principal de esta diferencia reside en los tiempos en que vivió cada uno de los filósofos citados. Kojève cree en Hegel. Está de acuerdo con el filósofo alemán en que la historia ha llegado a su punto culminante. Todas las posibilidades han sido saturadas. El mundo se ha unificado. Es uno. Un pensamiento planetario es el único posible. Hegel no sólo lo anunció sino que ha elaborado las razones de su advenimiento. Sólo falta actualizarlas. Un discurso filosófico totalizador y coherente dará cuenta del recorrido circular de la historia. Ayer Napoleón - hoy veremos quién - es el Tirano mundial designado por el fin de la historia que estará al frente del Imperio. Alejandro Magno, aquel hijo de la filosofía griega, fue el primero. Su política de casamientos mixtos hizo de la Polis griega la cuna de la gran metrópolis imperial romana. El edicto de Caracalla del siglo III dc, que le otorga estatuto de ciudadanía a todos los hombres libres del Imperio, marca una nueva huella en la construcción de la civilización universal. El cristianismo ecuménico se asentará sobre la misma. Los ideales ilustrados encontrarán en Hegel y luego en Marx la conjunción de la universalidad con la homogeneidad de una sociedad sin clases. Sólo falta el Tirano. Ya los hay pero dispersos: Salazar, Stalin. ¿Y el filósofo? Kojève dice que tiene la tarea de construir el discurso especulativo que le dé unidad de sentido al acontecimiento por excelencia de la historia: la Totalidad consciente de sí. ¿Y los intelectuales? Serán los mediadores que llevarán la Idea Absoluta a los políticos, serán el puente entre la sabiduría y la acción, el vínculo entre la Razón, la Lucha y el Trabajo. Abrevia Alexandre Kojève: “Es la historia misma la encargada de ´juzgar` la medida del éxito de los actos de los hombres de Estado o Tiranos en función de las ideas filosóficas adaptadas para los usos corrientes por los intelectuales”. Ni silencio, ni murmullo, ni ruido Leo Strauss se permite poner el punto final a la discusión entablada con Kojève. Es el autor del ensayo y el responsable de la edición del texto de Jenofonte, por lo que hace uso del título de dueño de casa que invita al ruso a compartir algunas páginas. De todos modos los dos filósofos cultivaron una amistad de la que da testimonio un epistolario recopilado y editado. Se respetan y reconocen el peso teórico que respalda en ambos cada una de sus tesis . Lo que no sabemos con precisión es si más allá de sus desacuerdos existe una zona compartida que justifique tanto decoro y respeto. Entre el grupo de aristócratas a cargo del gobierno de la sociedad y el Tirano universal que conduce los asuntos planetarios en un mundo democrático, sin clases, de iguales, no parece a primera vista existir semejanzas políticas o ideológicas. Ninguno de los dos es un demócrata liberal. Ese rechazo sí los une. En todo caso, Strauss al reconocer que la aristocracia es un régimen con grandes dificultades de ser implementado - las tuvo tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos – le permite considerar que el liberalismo republicano puede ser un sustituto algo deprimente pero sustituto al fin. El filósofo alemán está convencido de que la idea de una democracia universal exige un consenso también universal, una cultura homogénea, una tecnología descontrolada, una producción gigante, la creación de dispositivos de control ilimitados, en fin, una humanidad fuera de sí, inconsciente de sus límites, jugando con fuego, y poniendo en riesgo la supervivencia de la especie humana. Por eso llama a la moderación y reinvindica a los clásicos. Encuentra en los griegos una lucidez olvidada. A su favor se cuentan virtudes como la prudencia, el rol del sabio como un moderador de las ambiciones comunes de los políticos, un pensamiento que administra las pasiones para que no se apoderen de la voluntad de los hombres. En Jerusalén, su otro polo ejemplar, se encuentra el sitio del llamado a la sacralidad, la necesidad de que existan las zonas sagradas, el postulado de que hay límites que el hombre no debe franquear, y la creencia de que el poder humano no es todo, que hay algo que lo supera, y esa superación no debe incitarlo a faenas de emulación sino a una conducta de admiración, control de sí, satisfacción limitada, resignación ante lo imperfecto, y metas de superación que admitan su carácter inconcluso. Strauss apela a la sabiduría. La de los sabios griegos y los profetas hebreos. Si un régimen aristocrático no es posible, si los criterios de selección de los mejores nos conducen inevitablemente a una regresión al infinito ya que el abismo de la selectividad no tiene fin: ¿quiénes eligen a los mejores que eligen a los mejores?, no queda otro remedio que ponerle un límite a los mediocres. La democracia republicana parlamentaria sólo sirve para trabar las decisiones de los poco educados, por lo que no pueden hacer lo que quieren según su capricho. Dice Strauss: “Detestamos tanto el silencio snob como el murmullo solitario, como el ruido salvaje de los predicadores de la masa”. El filósofo alemán no se dejó seducir por el último encantamiento de Kojève. El ruso después de visitar Japón creyó descubrir en la cultura japonesa escenas de su sueño poshistórico. Las artes del budismo zen, jardines, ikebanas, papiros, caligrafías, ceremonias del te, encantaron al ruso que embelesado por estos rituales lentos y detallados, creyó percibir en toda su trasparencia una realidad hegeliana. Un modo bellísimo de perder el tiempo. Una nada de ser, una repetición vacua, el gesto medido, de un mundo en el que nada hace falta, no hay progreso, el trazo casi invisible de la levedad del ser. El mundo poshistórico que a Strauss no le dice mucho. Alemán menos romántico que el ruso, confiesa que la perdición de las almas comienza cuando se prefiere un libro de Dostoievski a otro de Jane Austen, y no se deja subyugar por los juegos de niños en la arena, pintores en islas desiertas o japoneses sorbiendo te. Dice que hay violadores de cajas fuertes que hacen lo suyo con la misma parsimonia e idéntico espíritu vocacional que un quinto dan en origami. Strauss dice que Kojève hace un mal uso de sus referentes culturales. Su Grecia y su Jerusalén pasan por el colador de la dialéctica hegeliana y se sintetizan en una nueva unidad. Le parece curioso que las síntesis dialécticas produzcan milagros como el que lleva a cabo el fiel discípulo hegeliano Alexandre Kojève. Dos morales rigurosas como la heredada del Antiguo Testamento y la que nos ha legado la filosofía socrática, gracias al trabajo del negativo, se convierten en morales laxas disfrutadas por un universo snob que goza del tiempo que se pierde. ¿Qué se puede hacer una vez que el tiempo olvidado ha sido recobrado? ¿Una vez que el Espíritu absoluto se repliega con formidable esfuerzo desde la nada del origen al ser total del fin? ¿Una vez que la humanidad tiene la memoria de la verdad, y una consciencia clara de su devenir? Jugar. Strauss es adulto. Kojève, un niño hegeliano. El alemán dice que el Esclavo dialéctico no es otro que el soldado trabajador de las utopías concentracionarias. La lucha y el trabajo se encarnan en pelotones de obedientes fanáticos y el tirano universal no es más que un déspota que siembra el terror. Nuevamente su preferencia por la democracia liberal que impide que las bestias tecnológicas que viven en el caos permanente al que llaman “cambio”, no concreten todo lo que quieran. Strauss respeta por eso el modo en que los ingleses arreglaron sus asuntos. Para quien no conozca la historia de Inglaterra, sugiere comparar la política de Cromwell con la de Guillermo de Orange. Las masacres organizadas por el gran Oliverio, y el espíritu negociador y tolerante del otro. No podemos evitar recordar a Spinoza y su adhesión al republicanismo de los hermanos de Witt, quienes fueron asesinados por la multitud en nombre del tolerante Guillermo. Strauss dice que el sabio no quiere gobernar. Le alcanza con sus metas personales de excelencia y afinamiento de las virtudes. Suficiente tarea tiene en mantener su espíritu elevado. Está de acuerdo con Kojève en que los filósofos deben ser mediadores, pero lo entienden de un modo diferente. Kojève quiere un filósofo a la altura de los tiempos. Su saber es total, su visión augusta, su discípulo el rey de este mundo. El filósofo de Strauss pide moderación. Es un alerta para que los hombres no se crean los dueños de la tierra, y menos del cosmos. Hace un llamado a una cierta pequeñez. De todos modos esto no quiere decir que entre el gigantismo de uno y la pequeñez del otro, hayan llegado en este debate a un justo medio. |