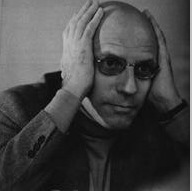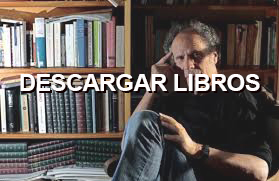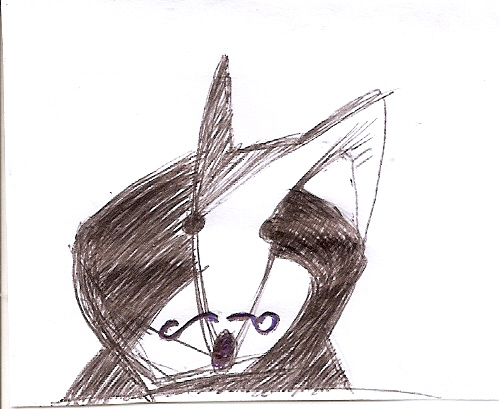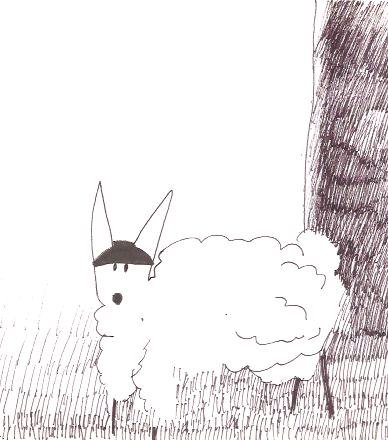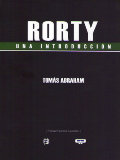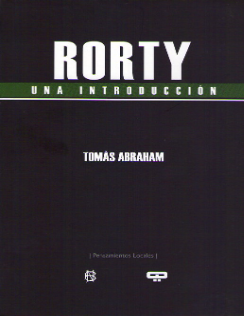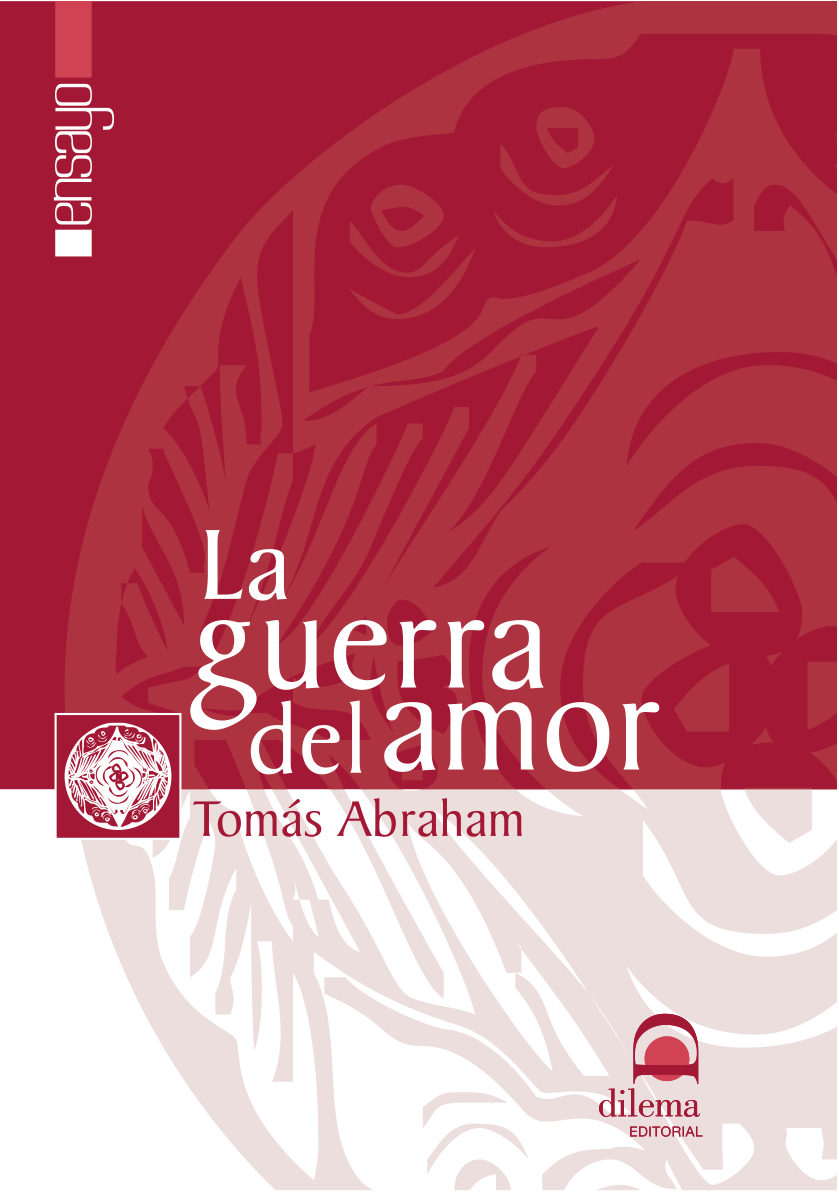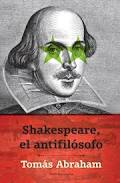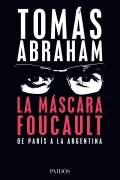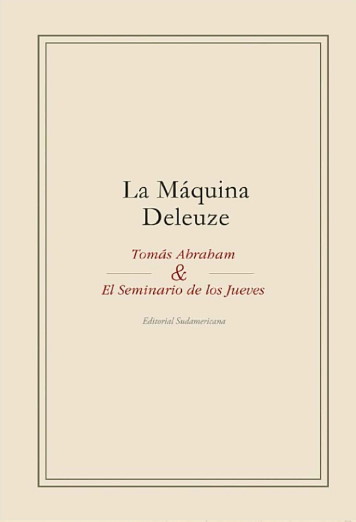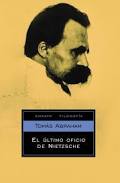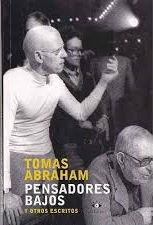|
El bello peligro
La traducción de “Le Beau danger” es fea. Pensé en alternativas como Peligro hermoso, Un hermoso peligro, La belleza de un peligro, hasta llegué a la originalidad de un fraseo como el de “Atención! Belleza”, todos fracasos. Por lo que me resigné a la traducción literal del título de una entrevista publicada en el 2011 en un pequeño libro que me regaló Alicia Leloutre a la vuelta de su viaje de trabajo en París. Una joya filosófica. Se trata de una entrevista que Claude Bonnefoy le hace a Michel Foucault entre los meses de verano y otoño de 1968. Es un inédito, otra perla que aparece cuando se supone que ya casi todo lo que escribió y dijo el filósofo ha sido publicado. Por lo visto no es así. En Europa el año comienza de acuerdo a una sucesión de estaciones revertida respecto de nuestro país. Se extiende de invierno a invierno, por lo que el verano ocupa la mitad del año. Digo esto para que nos ubiquemos en el momento de la reunión ya que el mes mayo del 68 es anterior a la misma. Por ser posterior el momento del diálogo a la rebelión estudiantil, puede llamar la atención el hecho de que ni se la mencione ni constituya marco alguno para la conversación. Todo el reportaje gira alrededor de la relación que tiene Foucault con la escritura. Qué significa para él escribir, por qué escribe, cuándo comenzó a hacerlo, cómo lo hace, qué es lo que espera del acto de escribir, qué valor le da a la escritura filosófica, en qué se diferencia de la literaria, cómo definiría su oficio, de qué modo lee lo que escriben los otros, que imagen tiene de los lectores, qué consideración le merecen sus propios libros, etc. Hacía dos años que Foucault publicaba `Las palabras y las cosas´, ocho de `La historia de la locura´, cinco del `Raymond Roussel´ y `El nacimiento de la clínica´. Foucault dice que desconfía del carácter sagrado de la escritura. Observa en el acto de escribir la pretensión de pertenecer a una dimensión sacra. Un prestigio sospechoso. Alega tener una desconfianza casi moral respecto de la escritura. Nos llama la atención tal distancia ya que una parte de sus reflexiones de la época se inscriben en el pensamiento sobre la literatura que tiene a Blanchot, Klossowski, hasta el grupo Tel Quel con el que había colaborado, como referentes teóricos. Desde que Alain Robbe Grillet lanzara su manifiesto por una nueva novela, y estuviera acompañado por una vanguardia de jóvenes escritores críticos de la novela psicologista, de la literatura como compromiso político, de la visión humanista del arte, el panorama filosófico francés se hace cargo de la novedad que nace en el afán de independencia de la nueva generación respeto de la hegemonía ideológica sartreana. Una nueva disciplina estelar como la lingüística refuerza el cambio de paradigma teórico hasta entonces dominado por la fenomenología y el marxismo. Cuando Foucault en los últimos capítulos de `Las palabras y las cosas´ nos anuncia la constitución de una Ciencia general de los signos, y asume la identidad de ser un positivista feliz, no hace más que sumarse a quienes destinan sus trabajos a mostrar que el orden del lenguaje es cruda materialidad. La escritura es estudiada como combinatoria de signos. Una estructura con regulaciones internas que no deja de ser lúdica, un juego de pura inventiva en la que el azar y la necesidad participan como en una tirada de dados. `Les regles du jeu´, como decía Michel Leiris. El interés de Foucault por Roussel, Sade, la embestida contra el sentimiento de culpa condenatoria de un arte por el arte, la invocación de una cierta irresponsabilidad del escritor que no debería confesar su pecado estético ante un tribunal político, parecen ir a contracorriente de esta afirmación de desconfianza moral respecto de un espacio sacro de la escritura. El filósofo comienza su rodeo para dar cuenta de esta relación con la escritura que inquieta a su interlocutor. Foucault nunca habló de su vida. Por eso nos sorprende que ahora sí lo haga, pero claro, lo hace a su manera. Hace de sí mismo un objeto teórico. No parece haber mayor intimidad cuando habla de sí que cuando analiza un texto de Buffon. En su exilio de años por distintos países una vez que termina sus estudios, lejos de París, y lejos de la lengua francesa, recala en la Alianza Francesa de Upsala cuyo centro cultural dirige un par de años a la vez que disfruta de su inmensa biblioteca y de su porche descapotable. Recuerda haber tenido problemas de comunicación por su desconocimiento del sueco. Estaba imposibilitado de utilizar su propia lengua. Cuando existe una libre disponibilidad de lengua parece que hablar es como respirar, y la lengua como el aire que se respira. Pero cuando falta el fondo común del significado compartido, la carencia de un idioma equitativamente distribuído nos da una idea del espesor y de la consistencia del lenguaje. Foucault como si evocara a Heidegger dice que la lengua es una patria, un hogar, el abrigo, la voz de la infancia. El filósofo alemán, más poético, decía: morada. Recuerda episodios de su vida en el ambiente fosilizado de una ciudad de provincia en un medio familiar con presencia médica. Su padre era cirujano – su hermano menor seguirá la profesión del padre – y como todo médico se vedaba el uso de la palabra. Escuchaba y miraba. Luego metía el bisturí. Una ciudad en la que los valores del siglo XIX seguían vigentes bien entrado el siglo siguiente. El racionalismo médico sustituía a la ética religiosa. A las palabras se las lleva el viento, este dicho simple también era una consigna para Paul Michel, después sólo Michel, que durante un tiempo suma su adhesión a la moral del hecho y de la prueba, del cuerpo y de la mirada. Las dificultades de comunicación en Suecia le prueban que el discurso no es una película transparente a través de la cual vemos las cosas, ni un espejo que refleja nuestras ideas, sino una materialidad, una opacidad, un `monumento´. Los lectores de Foucault nos hemos interrogado con frecuencia sobre la categorización del discurso como monumento sin llegar a una idea precisa de esta figura conceptual. A pesar de su presentación como arqueólogo del saber, y de señalar que el orden del discurso y los análisis de las epistemes históricas nos confrontan con una formación geológica cuyas napas hay que analizar, de tratar a los discursos como restos fósiles que es necesario situar en un espacio relacional como en un tiempo histórico, la palabra `monumento´seguía siendo un misterio. Más aún porque nos encontramos con un filósofo documentalista, alguien que continuaba la labor archivistica de Karl Marx y la tarea filológica de Friedrich Nietzsche, alejado de este modo de todo aparato de tres dimensiones que caracteriza al escultor y de quien lo mirar hacer. Un monumento, un relieve, una opacidad, un lugar de autoridad, un saber. Sale de su biografía por un trampolín que hace olvidar la breve incursión personal y sin previo aviso traza un punto y aparte de aquellas generalizaciones personales para hablarnos de la importancia de la lingüística, que más allá de sus logros, trata a su objeto teórico de un modo diferente al suyo. Mientras la disciplina de Saussure y Jakobson, se dedica al análisis del discurso posible, él se interroga sobre los discursos reales, aquellos que constituyen el espacio de lo efectivamente dicho. Así como se siente cómodo con sus observaciones sobre el cruce de disciplinas en el espacio teórico francés, y completa de este modo lo ya dicho varias veces en sus entrevistas luego del éxito de `Las palabras y las cosas´, momentos que coinciden con sus elaboraciones de sintonía fina de lo que será `La arqueología del saber´, no por eso deja de saltar la valla nuevamente y hacer referencia de sí mismo. Dice que para él escribir es una actividad dulce, aterciopelada, mullida. Pareciera que estuviera en un remanso y no hace más que dejarse llevar por el canto de sirena del lenguaje. Por eso no deja de sorprenderle que sus textos produzcan en muchos lectores y críticos un efecto incisivo, un golpe seco, que atribuyen a un estilo agresivo. Este defasaje entre dos sensaciones, la suya tan acariciante frente a la punzante que reciben sus lectores, lo hace necesariamente pensar. Y Foucault cuando piensa en voz alta se sabe que no hará algo muy diferente que cuando escribe, alguna diablura se le ocurrirá. Un sendero bien sofisticado que lo dejará más que bien parado, algún malabarismo o una destreza que sin dudas será un acto singular que por su audacia nos abre un espacio imprevisto. Su pluma, nos dice, es heredera del bisturí de su padre. Quizás por eso la dulzura que experimenta no es otra que la del escalpelo y las tijeras del cirujano en su paraíso frente a un cuerpo entregado al que corta y sutura. Su hoja en blanco es un pellejo, su grafos cicatrices, y su escritorio la mesa de operación en una sala rodeada de estantes con libros y documentos. Un quirófano biblioteca. El placer de escribir, agrega, es el placer de comunicarse con la muerte del otro, y, por si este apuntalamiento no fuera suficiente, con la muerte en general. ¿De qué muerte nos habla? Foucault quiere dar vuelta el tapiz y mirar su reverso. Se dispone en este reportaje a cruzar el umbral y correr el riesgo de exponerse en una escena que desconoce. Quiere hacerlo porque siente que después de todo es un “beau danger” el que le proponen. Un bello peligro. En su escritura dice recorrer el cuerpo de los otros, los despelleja, separa los tegumentos, observa los órganos, aísla el centro de la lesión. Cuando lleva a cabo sus trabajos que llamó “arqueológicos” imita a un excavador de tumbas que desentierra esas piezas que llama cuerpos. Ya no hablan porque lo dicho dicho está. El habla posterga el horizonte de significación, el discurso lo fija. De ahí que no deja de sorprenderse ante las reacciones airadas que provocan sus análisis de un anatomista disecador que sólo convive con cadáveres, cuando lo acusan de esto y de lo otro, de ser un filósofo tecnócrata, un burgués de la última hora, un hegeliano espiritualista, un panestructuralista, o el atrevimiento genocida de quien anuncia la muerte del Hombre. ¿Pero de qué asesinato le hablan si ya están todos muertos? Aunque no, se despierta, quizás no, ¡parecían muertos y no lo están!, exclama sin reírse. Se vuelve más reflexivo. Dice que puede escribir porque está rodeado de muertos. En caso de estar con seres vivos que sonríen, hablan, se mueven, miran, se vería impedido de escribir. La muerte del otro le permite tomarse el tiempo de inquirir por la verdad, por el secreto que los llevó a la rigidez que los silencia. ¿Qué los hizo morir? ¿Cuál fue la enfermedad secreta que los llevó a la muerte? La escritura es para él la deriva de un después de la muerte y no una fuente de vida. A partir de esta afirmación se considera profundamente anti-cristiano. No resulta muy clara esta posición de una especie de Anticristo que nos habla desde la muerte y que se enfrenta a quienes hacen del verbo el primer impulso de la Creación. Este anticristo escriba a partir del paisaje yermo se siente capacitado de “decir cosas serenas, analíticas, anatómicas”. Quien haya leído sus últimos dos libros: `El uso de los placeres´ y `El cuidado de sí´, debe recordar el estilo despojado, sereno como él dice, distante, lejano, con el que recorre los textos antiguos. Finalmente, define su labor: “soy médico”. Ya lo dijo. Se presenta a sí mismo. Es un buen hijo de su padre. Un heredero. Su hermano siguió la profesión, pero él supo apropiarse de la vocación. Un heredero parricida. Continua la tarea del padre pero en la zona prohibida, en el mundo del habla despreciada. Su campo santo está poblado por las ausencias de su casa, recupera su infancia, y a las palabras a las que debía llevarse el viento, las atrapa, las mata, diseca, y las expone ante el mundo., bien sujetadas, enterradas. Soy médico. Y aclara: soy un diagnosticador. Se propone averiguar la verdad de lo que está muerto. La alternativa a esta muerte de la que nos habla no es la vida sino la verdad. No es el bullicio de la vida, sino, así lo expresa, el despliegue meticuloso de la verdad. Nos recuerda a la definición que dio alguna vez sobre la labor gris y meticulosa del genealogista. Nietzsche, al fin lo nombró, a quien evoca como el especialista en enfermedades culturales. Cuando a propósito de su pasado médico, Bonnefoy le pregunta sobre el origen de su interés por la locura, por sus temas, su historia, sus figuras, y por la literatura de Artaud y Roussell que la bordean, Foucault nuevamente lo remite a su ambiente familiar y profesional en el que se crió. Nos dice que en la cultura del positivismo de provincia la locura no era una enfermedad sino una especie de sucedáneo inauténtico que se hacía pasar por tal. En suma, una falsa enfermedad. De modo análogo la disciplina que pretendía arrogarse la autoridad de tratarla como un hecho científico, la psiquiatría, no era más que una falsa ciencia. Pero, nos señala Foucault, lo que a él siempre le interesó no es que un poeta esté loco, ni que su escritura desvaríe por el sin sentido, sino el hecho de que la cultura oficial, oficiosa, y aquellos que diagraman el tribunal que autoriza considerar un escrito como perteneciente a la literatura, reciban a la escritura loca como una obra de arte. Es lo que llama la positividad de lo negativo. Por eso, a partir de lo que es alteridad del espacio literario, tomándolo a través, de la mano de estos personajes que orillan el hospicio y declaran que lo que escriben está más allá de una pretensión estética, porque es todo su ser el que está en juego – como lo hacía Artaud en sus cartas a su editor Jacques Riviére - , un ser fisurado, extraviado, pero que pide legitimidad de expresión, aquello, entonces, que le llama la atención a Foucault, es el “ sistema de regulación interna de la literatura”. Por lo que deduce de su recorrido por la historia de la locura, que lo que retiene su interés no es el tema de la enfermedad mental del escritor y los síntomas patológicos que pueden llegar a expresarse en la sintaxis de los escritos, sino el sistema de inclusión-exclusión del orden literario. El funcionamiento positivo del lenguaje loco que nos hace pensar cuando en su conferencia inaugural de sus cursos en el College France: `El orden del discurso´, ilustraba con los ya clásicos ejemplos de Semmelweiss y Mendel, el modo en que la comunidad científica excluía lo que consideraba absurdo o insensato por no cumplir con los requisitos básicos de la cientificidad. Es decir que el error científico por ser parte del idioma de verificación general de la cientificidad, ya que todo error es corregible o, más aún productivo al menos para el falsacionismo, no por eso deja de diferenciarse de lo absurdo y las propuestas fantasiosas de los aventureros del pensamiento. Los casos citados le sirvieron a Foucault para mostrar que algunos pioneros de la ciencia, artífices de descubrimientos revolucionarios, por no hablar el idioma autorizado que legitima aquello que está “en la verdad” - el valor de verdad cuya permanencia está garantizado por las tenaza binaria del error o del acierto - fueron expulsados de la comunidad científica como nuevos locos del pensamiento. Nuevamente, y ahora a propósito de la literatura, Foucault dice recorrer el mismo camino. Se trata de analizar el sistema de exclusiones y los padrinazgos inclusivos del espacio literario, es decir el dispositivo de autoridades legitimadoras del funcionamiento interno que ordena los discursos. De ahí nuevamente el salto a su experiencia personal. Bonnefoy le pregunta sobre el placer de escribir. Pero Foucault duda en situarse en la opción placer-displacer en lo referente al acto de escribir. Parece sentir ambas cosas. Recuerda que es improcedente sostener que, por ejemplo, Roussel, tenía placer al escribir cuando era una persona que cerraba el cortinado de su auto para no ver el paisaje que lo distraía de sus elucubraciones literarias. No está seguro de si ese estado de ánimo puede llegar a describirse como placentero. Cree que más que de placer habría que hablar del acto de escribir como el de una obligación, y de la absolución de esa obligación. Se pregunta por la razón que hace que llenar una página diaria nos alivie de ese sentimiento que abruma, obliga, y pesa sobre nuestra alma que se vuelve más opresivo aún de no llevarlo a cabo. ¿Qué deuda extraña nos hemos inventado para que una tarea a la manera de Sísifo, llene no sólo una página sino de sentido una vida? Varias veces Foucault responde a las mismas preguntas que él mismo enuncia con un “no sé”. No lo sabe. Piensa. Cree que lo que se pretende con escribir es escribir el último libro del mundo, aquel que una vez escrito haga vano todo intento de seguir escribiendo. Un texto en el que se saturen todas las palabras posibles. Puede llegar a ser un sueño de Borges, otro de los que ya conocemos, el de sus laberintos y bibliotecas infinitas, o la pretensión anunciada por los filósofos del sueño hegeliano del fin de la historia, Foucault lo ignora. Se atreve a decir – con un vocabulario que le es más afín - que este tipo de ilusión quizás provenga del desequilibrio entre lengua y discurso. Escribir no es lo mismo que hablar. Apunta que la escritura borra nuestro rostro. Quizás la obligación a la que se refiere, agrega, obedezca a una ley sin duda narcisista, a un mandamiento que esta vez no esté en función del amor que Dios tiene de sí mismo sino del amor de sí de quien es creador absoluto del contenido de su hoja, de su mundo. Retoma una distinción que atribuye a Roland Barthes, la que hace entre escritores y escribientes ( “entre écrivains et écrivants”). Podemos jugar con los neologismos y sumar “escribidores”. Se define a sí mismo como un escribidor, para usar aquel término del libro de Vargas Llosa. Lejos de ofenderse por no atribuírsele la investidura que otorga la literatura a sus pupilos, de no merecer la categoría laureada por las musas, por el contrario, se ubica en el despreciado lugar de los denostados polígrafos, logógrafos, o cualquiera de los atributos con los que los reconocidos escritores maldicen a los supuestos cagatintas. Cuántas veces hemos escuchado tal advertencia de iniciados destinada a fascinados y sumisos aspirantes. Foucault confiesa no tener ninguna imaginación. No puede inventar nada. Los escribidores practican una escritura transitiva. Sirve para mostrar, designar y manifestar algo fuera de sí misma. No se sumerge en su propia secreción. No se basta a sí misma. No es pura intransitividad. No tiene objeto directo. Esa escritura que deviene literatura sin quererlo, por el mero arte de su ejercicio. El instante en que las aguas separan el escribir del escribir, aparentemente homónimos pero distintos. Uno “escribir” definido por el hecho de llenar con signos un espacio en blanco, el otro por ingresar en el espacio de lo sacro, aquel templo al que se refería Foucault en el comienzo de la entrevista que se llama literatura. Del mismo modo en que quizás juntar sonidos no sea lo mismo que música, o que mezclar pigmentos y aplicarlos sobre un bastidor no es pintura, la literatura es un pliegue que acontece, un milagro. No le hace falta tener un tema, ni le hace falta el nombre de un autor, es una escritura que se engendra a si misma y renace con un nuevo cuerpo. Lo ignoramos, como Foucault también ignora, las razones que develan este misterio, sólo sabe que no tiene la impresión de llevar a cabo una obra. Sólo, agrega, “digo cosas”. La transitividad de su quehacer escritural nos hace pensar en la idea que tiene Gilles Deleuze de la filosofía. En sus escritos, en especial en “¿Qué es la filosofía?”, dice que la filosofía se caracteriza por la producción de conceptos. Ninguna otra forma literaria lo hace si no es la filosofía. Y esta producción está determinada por una serie de procedimientos que configuran el diagrama de un plano de inmanencia. Esta inmanencia de la que habla Deleuze se parece a la intransitividad recién mencionada por Foucault. No tiene otro objeto que sí misma. (Dejo de lado las complejas relaciones entre los planos de inmanencia y los agenciamientos rizomáticos que definen la variación continua en la obra deleuziana). Existe una lectura de la filosofía que acentúa su aspecto estético, es decir la forma de la composición textual. Lo que se llama su “escritura”. La filosofía es una composición singular, una arquitectura que no se reduce a las ideas. Es fácil notarlo al comparar un libro de historia de la filosofía, o una síntesis de una filosofía del modo en que lo hacen tantos comentaristas, con el texto del filósofo referido. Leer a Kant o Nietzsche, poco tiene que ver con un compendio de ideas que pueden ser sumariadas. Falta algo, falta la expresión, es decir todo, falta la escritura, aquello que distingue a la composición de su mero comentario. De todos modos, para darle un corte a un tema que no sólo es infinito sino que se oscurece a medida que supuestamente avanzamos, Foucault no sólo no se considera un escritor sino tampoco un intérprete. Dice que intenta hacer aparecer lo inmediatamente presente a la vez que invisible. No levanta el velo de las palabras para buscar ideas subyacentes a la manera de los hermeneutas. No hay origen ni sentido final que haya que develar para que las palabras se ordenen de acuerdo a la luminosidad de un saber mayúsculo. Foucault intenta describir su mirada. No es fácil entender lo que nos dice. Son juegos entre la proximidad y lo lejano. La proximidad se trasmuta en evidencia. La naturalidad de nuestros saberes y de nuestras creencias se deben a que se nos pegan al sentido común. Separar la corteza de la pulpa, hacer de lo evidente algo extraño, requiere una lejanía. Hay que alejarse de lo próximo para que aparezca la dirección de nuestra mirada. Se sitúa, dice Foucault, en la distancia que hay entre el discurso de los otros y el suyo. Es la primera vez que aparece algo que se hace llamar “otro”. Mientras discurría sobre el acto de escribir no mencionaba la existencia de lo que se hace llamar lector, es decir prójimo. Debería existir tal ser que no es un yo mismo. En Foucault no emerge esta otra mirada sino como un obstáculo. Los vivos son los que miran, los muertos no. Ya nos decía que la mirada de los vivos le impide escribir. Vaya uno a saber lo que quiere decir Foucault con este juego de distancias y de muertos vivientes que se nos acercan a veces de frente sin sus rostros y otras progresando de espalda. Los escritores comienzan por ser lectores. Ningún lector duda de que aquello que lee ha sido escrito por alguien. La existencia del prójimo escritor es condici ón de su existencia de lector. Pero aquí, desde el lugar del escritor, Foucault si bien reconoce que su acto de escribir es transitivo porque apunta a otra cosa que sí mismo, no por eso le da existencia a un otro que sí mismo cuya mirada desconoce pero que bien viva la tiene. Si de algo podriamos estar seguros es que no son los muertos los que leen nuestros textos. Con Foucault volvemos al cementerio. Dice que sus textos miden la diferencia con lo que no somos. Trata de sumergir su propia existencia en la distancia que lo separa de la muerte, y probablemente, por un acto simultáneo, de lo “que me conduce hacia ella”. Así puede expresarse en la emisión de un discurso neutro y objetivo. Será ésta quizá lo que alguien nombró como la `histeria´ de Foucault. Una intangibilidad, un alejamiento, la distancia, que le permite pasearse entre ruinas, a la manera del arqueólogo, de un modo que dice feliz cuando se da a sí mismo lo que llama sin ambigüedades su “placer de leer”, es decir, de coleccionar sin fines precisos materiales en desuso para un discurso posible. |