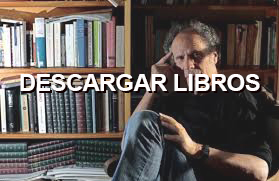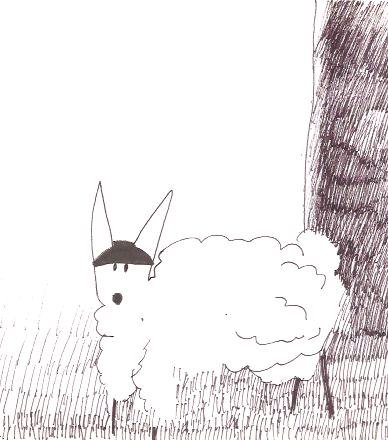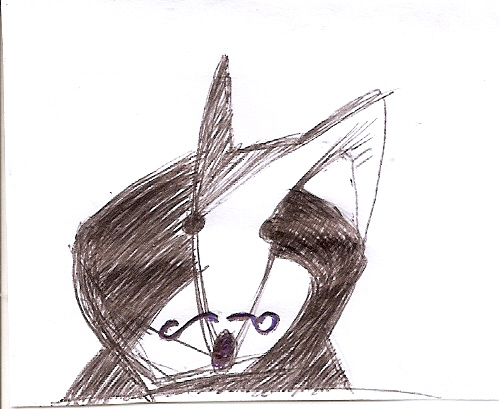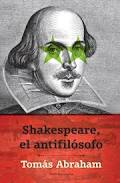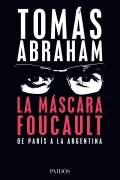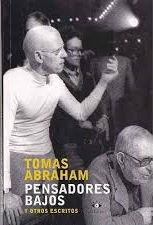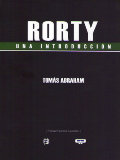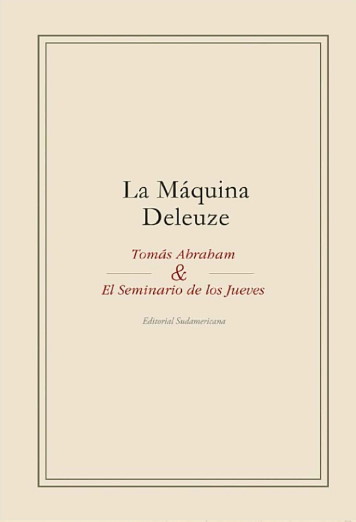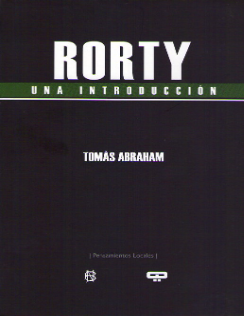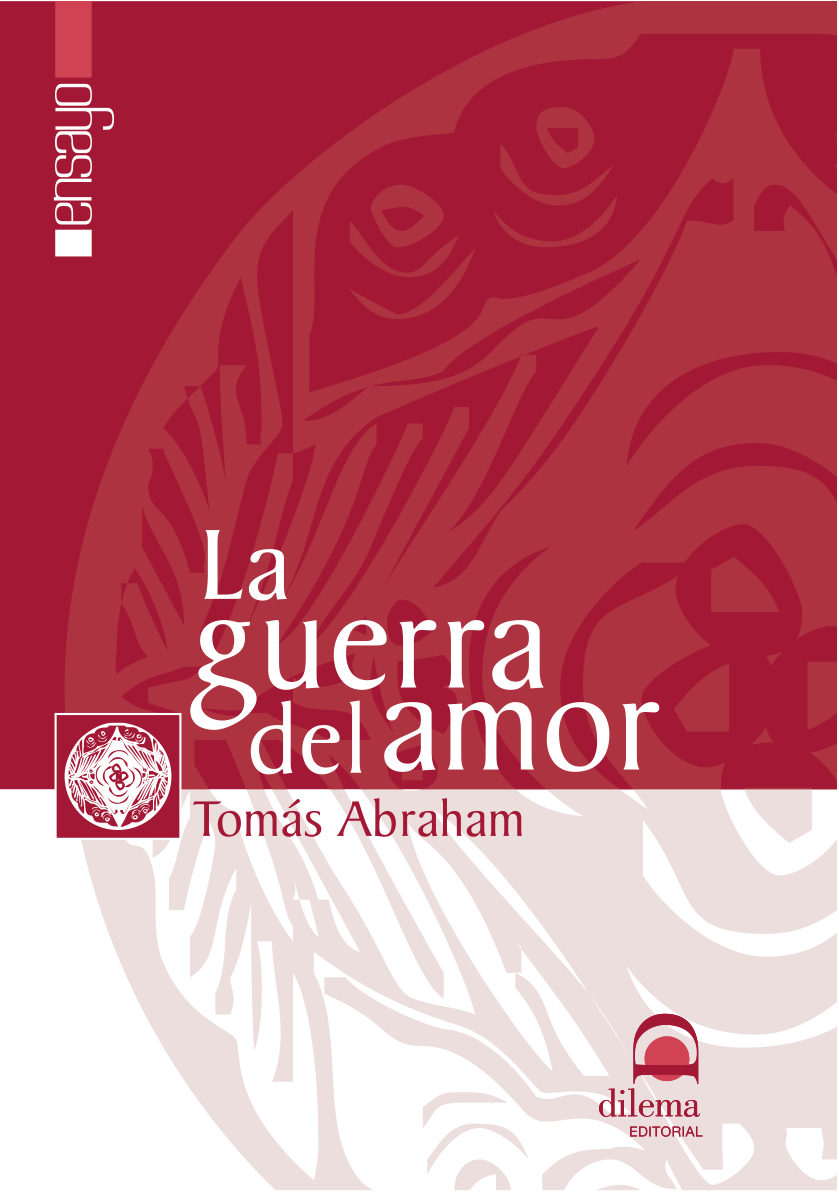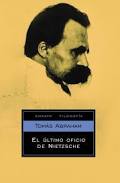|
La obra de Sartre es monumental. No hay recetas para iniciarse en ella. Quizás lo mejor sea realizar una aproximación cronológica. Nace en 1905, y antes de los treinta años ya tiene un programa de escritura. Desde que vuelve de sus años de estudios en Alemania, escribe simultáneamente filosofía y literatura. Sus escritos filosóficos derivan de su lectura de Husserl. Le interesa el tema de la conciencia. La palabra y la noción de conciencia se repite incansablemente a través de cuatro textos: La imaginación, Lo imaginario, Bosquejo para una teoría de las emociones y La trascendencia del Ego.
En lo que respecta a la literatura, publica los primeros cuentos que conformarán el volumen de El Muro. No hay aún en esta doble vertiente una alusión recíproca ni una continuidad. Sus obras filosóficas intentan a partir de la fenomenología, incursionar en los problemas de la psicología. En las primeras décadas del siglo XX, se da en el campo de la psicología una dinámica que moviliza todo el espectro de las ciencias humanas. En él se debaten problemas que antes eran patrimonio de la filosofía: la libertad, el determinismo, la voluntad, la memoria.
Sartre se halla en el cruce de varias tradiciones. Por un lado el positivismo que privilegia los fenómenos fisiológicos para comprender el universo de las conductas. Por el otro un vitalismo bergsoniano que disuelve la conciencia en el flujo temporal. El psicoanálisis marca con su sello el debate que se gesta con su tesis de los efectos del inconciente y una concepción estratificada de la psique.
Sartre siguiendo a Husserl, sitúa a la conciencia en el umbral de la intencionalidad. La conciencia no es un ojo que refleja, ni una caja que guarda. No es el rincón de nuestra intimidad, tampoco la reduplicación interior de nuestra vida vegetativa y comunicacional. La conciencia es un desgarrón, está siempre afuera. Aquello que se vislumbraba y se definía como una voz interior, es una flecha que nos lanza al mundo. Por eso toda conciencia es conciencia “de”.
Por otro lado sus cuentos trasmiten una atmósfera singular. Se trata de los desastres existenciales de individuos que pertenecen a la burguesía francesa. Sartre mira a su burguesía, aquella a la que pertenece, con un desprecio de cirujano. Meticulosamente describe situaciones en que se desnudan sus mezquindades y su hipocresía. Salvo en “ El muro”, el cuento que le da el título al volumen, las situaciones arrancan de la cotidianeidad. En el cuento referido el marco histórico es la guerra de España, se detiene a un combatiente de las Brigadas Internacionales que se resiste al interrogatorio sobre el paradero de un compañero a cambio de su libertad, y para desorientar a sus captores inventa un escondite absurdo en una cabaña al lado de un cementerio, que resulta finalmente el sitio en donde se efectuará la captura. Una estructura trágica en la que la mentira es verdad, y la libertad condena. El protagonista ternina el relato con una amarga carcajada ante las jugarretas del destino.
El cuento “ La infancia de un jefe” parece el más importante por su extensión. Un jovencito heredero de un papá industrial se prepara para la vida. Para eso deber ser grande, es decir aprender a conducirse como un adulto. Para ser un futuro jefe debe hacerse obedecer y amar por sus subordinados. Sartre se detiene para describir una variedad de humillaciones que van desde el pequeño agraciado con bucles dorados sentado en las rodillas de su papá, al privilegio que les depara tanto a él como a su padre los paseos dominicales cuando los obreros de la fábrica con sus familias dejan el paso sumisamente a los patrones.
Sartre muestra a través de su personaje los hechizos culturales de su juventud como el surrealismo, las drogas, las aventuras sexuales, el sueño de un suicidio glorioso, el “ ser Rimbaud” de todo aspirante a poeta, tener “complejos” interesantes como todo entendido lector de Freud .
El futuro jefe en una de sus incursiones al Parnaso es desflorado por un surrealista autorizado, aficionado a los jóvenes, que lo pone en contacto con las vanguardias de un modo inesperado. El representante de la cuarta generación de jefes de industria va por mal camino.
Al terminar la historia el final es feliz ya que el protagonista huye del pederasta y encuentra una salida digna y viril con una propuesta de época: el fascismo. Se convierte en un aguerrido antisemita en nombre de su adorada y venerada Francia.
Con La Náusea Sartre se hace conocer. La náusea es un vacío. No estamos “ con” la gente. Los individuos se nos aparecen como seres viscosos. Los objetos pierden su utilidad y naturalidad. Todo se nos vuelve ajeno y la sensación que nos queda es de opresion. Antoine Roquentin no es un flaneur de bulevares como en las peripecias literarias del siglo XIX, es un desapegado del mundo. Flota sin conseguir pegarse a lo que todo el mundo se adhiere. Un rol, aunque sea pequeño, una mímina autoridad, el reconocimiento en la mirada de otro de una imagen que nos acomode. Pero no, todo sobra por algún lado, o falta algo que desparrama el ser y empasta los días.
La verdad es que no se sabe para qué seguir, el suicidio es una solución posible, o, quizás, matar a alguien, como en el relato “ Erostrato”, en donde el personaje sale a la calle y de aburrido que estaba se baja de un disparo al primer transeunte. Luego se entrega.
Mientras Sartre se divertía con estas ocurrencias, los lectores lo tomaban en serio y fruncían el seño, fumaban dos atados por día, se deprimían en los cafés, no se bañaban. No debe resultarnos extraño que en los años cincuenta el profesor de filosofia analítica en Oxford, Mister Hare, relatara en un encuentro filosófico en la Abadía de Royaumont la historia de un joven huésped de su casa que descubrió en la biblioteca el libro de Albert Camus El extranjero, y que a partir de ese momento perdió su natural alegría adolescente, se deprimió, y para horror de los Hare, comenzó a fumar. Y todo porque al joven suizo se le había ocurrido que “ nada tenía importancia”.
Si esto es lo que podía producir Camus, que era un moderado, es más lo que podemos imaginar que provocaba Sartre con sus personajes. No se trata en verdad de hacer una competencia entre Mersault, el protagonista de la novela de Camus, y Roquentin, para ver quien de los dos era el más pesimista. Para empezar porque parecían pesimistas pero no lo eran, sino que, por el contrario, y para mantener este tipo de clasificación anímica, podemos afirmar que eran optimistas, hasta felices. Los personajes escriben, hacen el amor, tienen buenas bebidas, alguna renta que los despreocupa del pan diario, amigos que los soportan, en fin, una náusea perfumada.
Quisiera que el lector no entienda esto último como una ironía, porque lo que en verdad me gustaría trasmitir es mi admiración por uno de los filósofos más grandes de la modernidad, y que ha marcado mi existencia, y no sé si lo consigo.
Las cosas fueron cambiando desde el momento en que Sartre descubre en los inicios de la segunda guerra algo que habitualmente se llama “ historia”. Se trata de los momentos en que lo colectivo penetra nuestras bien resguardadas vidas y cambia el rumbo de nuestras existencias. El héroe sartreano no podrá ser un personaje que ostenta su soledad ante la pegajosidad de los seres.
Entre los años 40 y 45, Sartre escribe los tres volúmenes de su novela Los caminos de la libertad, y su obra filosófica El ser y la nada. A cada uno el Sartre que más le guste, el que aquí escribe se queda con éste, primero porque impulsó lo que algo grandilocuentemente es posible llamar vocación filosófica, y segundo porque se enamoró, no de Sartre, sino de Mateo, el protagonista.
Mateo no es Antoine Roquentin ni Mersault, es una especie de Philippe Marlowe protagonizado poir un híbrido de Humprey Bogart y Robert Mitchum, es decir de un personaje de cine norteamericano, que no cree en nada, que es libre e indiferente, codiciado sexualmente por Ivich y Marcela, cuando no Lola, y que mantiene con el cuadro comunista Bruno una amistad tensa y leal. El contexto es la segunda guerra mundial, la crisis de Munich y las vísperas de la ocupación alemana.
En El ser y la nada, Sartre declina juntas sus dos preocupaciones anteriores: la intencionalidad de la conciencia y el acartonamiento hipócrita de las ceremonias burguesas. Construye el concepto de la mirada del otro, mirada que deseamos domesticar por completo, para evitar así que nos convierta en una cosa y nos congele en un solo gesto. Es un canibalismo psicológico, una lucha de conciencias persecutorias. La mala fe, es quizás la más letal de las nociones de Sartre para rastrear y descubrir a la comadreja en su guarida. Se refiere a las conductas de excusa, al naipe bajo la manga que amenazamos con echar en alguna oportunidad que nunca es ésta. Es el mundo de las circunstancias atenuantes, de la obediencia debida, el del realismo salvador. También es el recurso de nuestra intimidad a la que simpre podemos recurrir cuando se desnuda algún fracaso público.
La mala fe consiste en creer que somos siempre algo más que lo que hacemos.
En esta obra Sartre pasa del problema de la intencionalidad de sus obras fenomenológicas al de la libertad. Dispone ya un mundo moral en el que los hombres deben elegir, que no tienen más argumentos para no decidir, y son responsables de cada uno de sus actos. El ser para sí que instituye la conciencia en el hombre, la imposibilidad de ser una realidad determinada por leyes mecánicas y objetivas por la fisura de una conciencia que nos arroja al mundo y nos separa de nosotros mismos, nos retrotrae a Hegel y a su mundo de conciencias desdichadas y luchas entre amos y esclavos.
Pero lo que importa de esta obra no son las referencias explícitas o no de sus antecedentes filosóficos, sino la maestría literaria con la que está compuesta. Tildada de difìcil, es en realidad una pieza literaria en el que los pensamientos tienen cuerpo y las abstracciones se resuelven en imágenes de gran belleza.
Las obras de teatro con las que Sartre en la posguerra llega al gran público ilustran con variadas tramas sus ideas filosóficas. Ante las acusaciones acerca de su amoralismo, Sartre se ve obligado a defender su obra como si fuera una doctrina: el existencialismo. Asegura que es un humanismo, que a la brevedad escribiría una moral positiva, y en medio de los callejones sin salida en que se ubica en sus intentos por parecer edificante, descubre el marxismo que le tiende la madera del sentido.
Su activismo político resalta a través de su revista Les temps modernes en la que escribe sus artículos contra la política colonial francesa. Se viven los procesos de descolonización en medios de guerras, torturas, actos de terrotismo. La guerra por la independencia de Argelia levanta a la sociedad francesa y la divide en bandos antagónicos. Sartre se hace portavoz del tercer mundo y de sus guerras de liberación, en las que ve la única esperanza de un socialismo revolucionario. Esta salida es la última posible luego de haberse desilucionado del socialismo soviético al que apoyó durante la guerra fría, aún a costa de la invasión a Hungría y de las denuncias de los campos soviéticos.
Intransigente en la mayoría de los casos, justificaba la violencia revolucionaria como partera de la historia. Mientras tanto construía una última obra filosófica, también de grandes dimensiones: La crítica de la razón dialéctica, obra interminable y obsesiva en la que trata de juntar el materialismo histórico con la fenomenología para así hilar en una misma madeja lo infinitamente grande de los procesos históricos, con lo infinitamente pequeño de las decisiones personales. Su último legado, resultado de esta metodología, El idiota de la familia, nos da un Flaubert en tres tomos, a los que sin duda pueden agregarse varios más hasta que el corte de uña del pequeño Gustav, la esponjosidad de su estornudo, se componga en el mejor o el peor de los mundos posibles con la historia de Francia y la lucha de clases universal.
Sartre se convierte así en un filósofo clásico que trata de contener y comprender el Todo, un convencido del principio de razón suficiente, un nuevo Leibniz, cuyo propósito delirante de encontrarle a todo un sentido, sólo cambió de léxico.
Es posible que en la actualidad teórico-literaria, en que las biografías han abandonado las anécdotas y las hazañas de sus héroes invocados, y en que los biógrafos han sumado a la crónica personal el conocimiento específico de la obra y recurren tanto a los accidentes de las vidas como a los análisis de los textos, puede ser que el modo sartreano de narrar la vida de un hombre vuelva a ser leído.
No quisiera plantear aquí una cuestión dogmática del estilo de dos sartres el uno joven el otro no, o uno valioso y no el otro. Las elecciones personales no parecen subyugantes para el prójimo pero a veces no hay argumentos impúdicamente objetivos para sostener una elección. El Sartre filósofo global no es el que me atrae. Es a éste al que el estructuralismo teórico, desde Lévi Strauss a Althusser pasando por Foucault, criticó por no comprender el trabajo que llevaban a cabo. Sartre elaboraba una filosofía de la historia sobre la base de ua teoría del sujeto cuya praxis removía los cimientos de lo inerte. Los historiadores, desde Braudel a Veyne, no necesitaban de este neohegelianismo. Su tarea disponía otro acercamiento. El estructuralismo había descubierto la densidad del texto, el orden del discurso y las reglas de la escritura. No se interesaba por el Hombre que destotalizaba con su praxis lo práctico inerte de la objetividad.
De todos modos, la discusión que se estableció en la década del sesenta no fue un parricidio. En cierto momento los filósofos y los escritores franceses sintieron que Sartre se había convertido en un mandarín. Muchos de ellos debieron trabajar sobre sí mismos y su formacion para desprenderse de la hegemonía fenomenológica mezclada con marxismo que les caía como un destino epistemológico. Alain Robbe Grillet desde los años cincuenta pedía una renovación literaria que permitiera que las cosas hablaran por sí mismas sin pasar por el tamiz de ua conciencia. Se estaba harto de la omniconciencia. En lugar de ser un estallido hacia las cosas como se había pretendido en un principio, la conciencia fenomenológica se había convertido en una moral responsable y comprometida. Si antes se la había exigido al escritor ser un buen ciudadano, ahora debía ser un impoluto revolucionario.
Pero los tiempos habían cambiado, De Gaulle le cambió el escenario a Sartre. El político conservador había iniciado la era de la descolonización, y la izquierda independiente se había quedado sin consignas. El informe Krutchev inauguraba la era de la coexistencia pacífica y la solidaridad con la URSS no determinaba la conducta política del campo socialista. Se redescubrieron los crimenes de Stalin, el campo socialista se escindió, y Sartre entregó su cuerpo para que los jóvenes maoístas lo usaran de pancarta. Mientras tanto componía su Flaubert y dedicaba sus preocupaciones políticas a la paz entre árabes e israelíes.
Leer a Sartre es una necesidad para todo aficionado a la filosofía, si concibe a esta práctica como un ejercicio del pensamiento que traza líneas de fuga en los saberes establecidos, y para todos aquellos que se sienten inspirados por esto que alguna vez dijo:
Mi deber como intelectual es pensar sin ninguna restricción, incluso a riesgo de cometer errores. No debo fijarme límites a mí mismo, y no debo permitir que otros los fijen por mí.
|

SARTRE-LATERAL
- Detalles
- Categoría: Textos-Filosofía