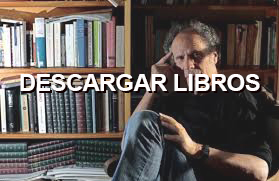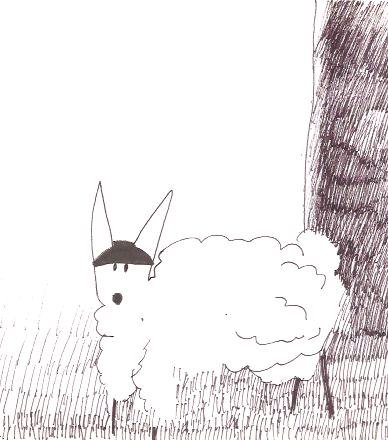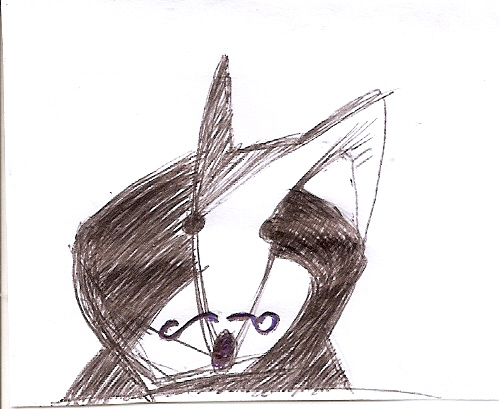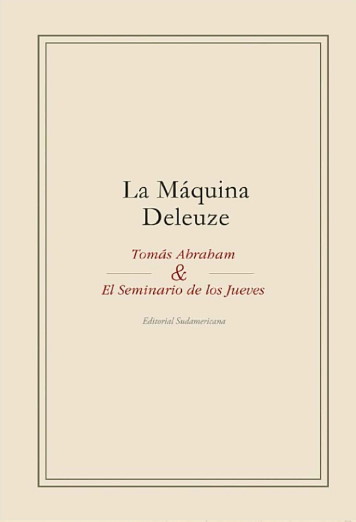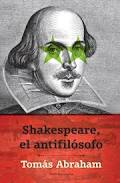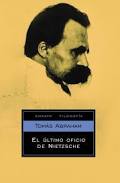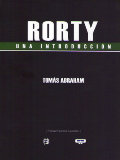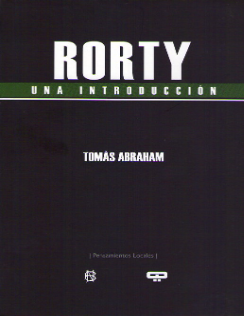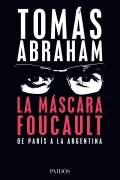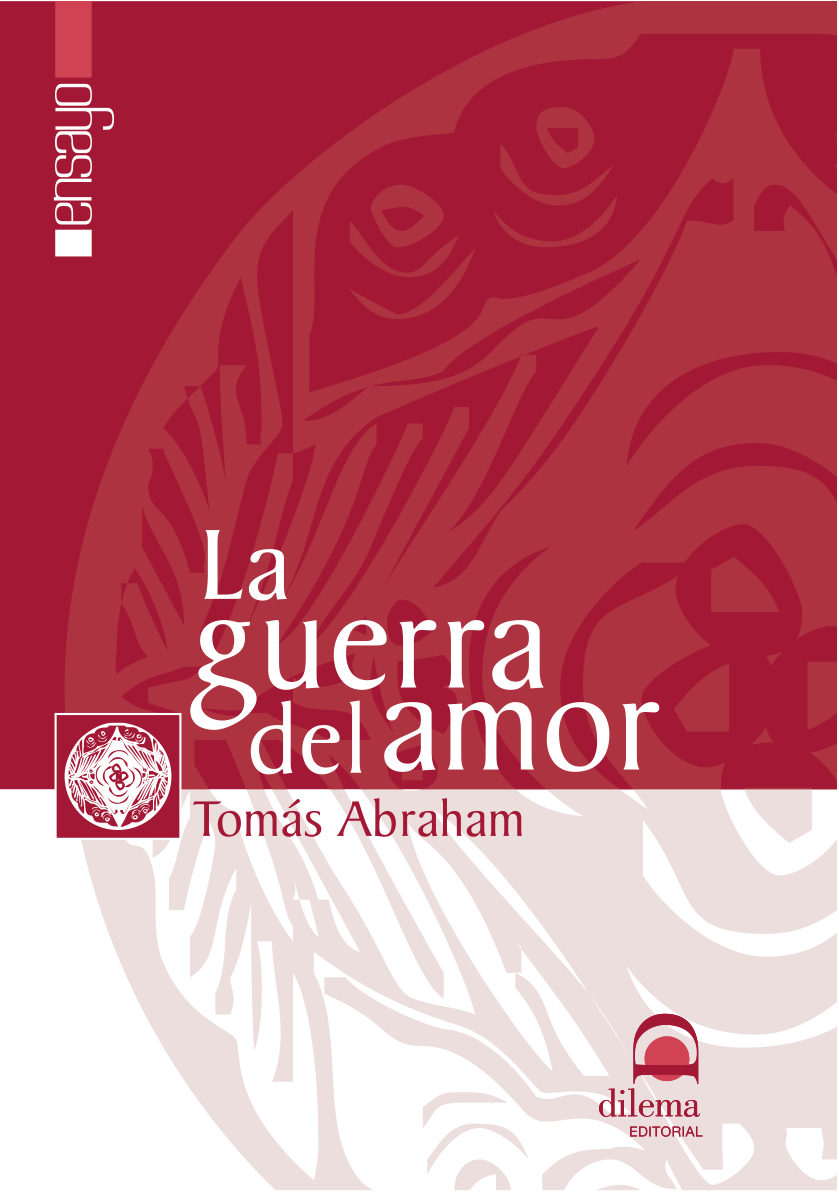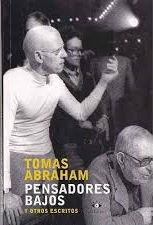|
King Lear: un objeto filosófico Conferencia del ciclo sobre “Shakespeare” del Seminario de los Jueves el 15/8/2013
Tomás Abraham
Primera parte La incursion en el mundo shakesperiano me recuerda una investigación que llevé a cabo hace más de dos décadas sobre el amor cortesano o “fin amour”. Aquello que titulé “La guerra del amor” trataba el problema de la aparición histórica de la figura de la Dama en la civilización occidental y de los simbolismos que se generaron en su nombre. El amor cortés de los años mil de nuestra era, resultaba ser un emergente de acontecimientos diseminados de variada calidad institucional. Entre estos, fueron determinantes las invasiones musulmanas que conectaron los centros culturales más avanzados de la época situados en Bagdad y Damasco, con las ciudades del al Andalús: Córdoba, Granada, Sevilla, Toledo. Por estas conquistas territoriales que fueron a la vez migraciones de sabios y bisagras culturales, tuvo lugar el primer renacimiento de las ciencias del período clásico y de la literatura filosófica griega. Los movimientos disidentes del cristianismo afines a sectas gnósticas como el catarismo, las luchas feudales asociadas a los conflictos por la fe, la nueva distribución de los linajes con la marginación de los no herederos y la conformación de caballeros andantes, así como la constitución de una nueva cultura urbana, mercantil, y cosmopolita, fueron eslabones de una red interpretativa para comprender el priori histórico, o el campo de posibilidades del fenómeno cultural llamado amor cortés. Se trataba de estudiar la constitución de un agenciamiento maquínico - de acuerdo a la prosa de Gilles Deleuze – de un fenómeno cultural. Así se delineaba el tránsito de un paradigma de la penetración – como denominaba Foucault a la erótica en sus últimas obras sobre el uso de los placeres entre los griegos – a un paradigma de la erección – caída en el pecado en los tiempos del paraíso - que con cierto humor agregaba el mismo filósofo en su conferencia sobre San Agustín, y que de seguir con la cadena de figuras retóricas de este diagrama histórico, culmina en el paradigma de la canción – el del amor distante - de la poética del ritual cortesano dedicado a la Dama cruel. Uno de los rasgos característicos de la literatura cortesana es que no sólo se lee sino que se canta. Es una poesía que es a vez un espectáculo. Fue este uno de los motivos por el que el tema se convirtió en un objeto de debate epistemológico entre quienes analizaban la literatura cortés como puro texto y quienes consideraban que su aspecto discursivo se abría hacia otros espacios de comprensión históricas que hacían del texto un elemento de un dispositivo heterogéneo compuesto por varias piezas. Mi interés por el tema partió de la lectura de los textos de Michel Foucault sobre el amor griego y de los seminarios de Jacques Lacan en el que hablaba del amor cortés y la aparición de la Dama como figura literaria en la poética romance. Un debate entre historiadores pertenecientes a la Escuela de los Anales, protagonizado por Georges Duby y sus discípulos, con lacanianos en su doble vertiente de especialistas abocados al psicoanálisis y a la lingüística, situaron la discusión en el marco de la relación entre prácticas discursivas y prácticas no discursivas. Adjunté al mismo trabajo que fue publicado como libro, el ensayo “Los amores de un jefe”, un análisis sobre las interpretaciones de la tragedia de Sófocles “Antígona”, desde la lectura que hace George Steiner a las realizadas por Kierkegaard, Hegel, Jean Anouilh y Leopoldo Marechal, entre tantos otros lectores de la obra. La tragedia mencionada se había convertido en un objeto filosófico en el que la figura central de la historia oscilaba entre quienes la elevaban a los ideales revolucionarios de una heroína indómita, a la crítica de un idealismo irresponsable apolítico, indiferente al realismo de Creonte que gobernaba en nombre de la justicia de la polis griega. Mis actuales lecturas de Shakespeare me remiten a aquellas otras en torno a la poética romance y a la tragedia griega, por el hecho de que nuevamente una literatura se convierte en un campo polémico inacabable en el que posiciones políticas y epistemológicas debaten sobre el sentido del referente en cuestión, en este caso William Shakespeare, y su obra. Hay textos que dan origen a un infinito interpretativo. Lo hacen hasta el punto en que el texto desaparece ante un cúmulo de lecturas que con el tiempo sedimentan sobre su letra. El texto y su interpretación se hacen indiscernibles. La ironía del emprendimiento se basa en que de tanto querer restituir el verdadero significado del referente textual y autoral, la escritura fundante desaparece bajo sucesivas napas hermenéuticas. Este procedimiento nos permite avanzar en la comprensión de la frase de Franz Kafka en la que dice que no hay diferencia entre la Ley y su interpretación. La mayúscula de Ley nos envía a la sagrada escritura. No es de extrañar, entonces, que en la batalla hermenéutica alrededor de ciertos textos, la crítica se asocie a la teología, y entre los mismos litigantes las acusaciones de dogmatismo sean usuales. Textos ejemplares que son objeto de interpretación infinita son la Biblia, la obra de Marx, y para lo que ahora nos concierne, la obra shakesperiana. Seguramente hay otras, pero al menos, sabemos que las dos primeras nos son familiares. El mundo de la exégesis tiene sus reglas, su escenario, además de sus exigencias. Toda lectura que se hace sobre un texto fundacional es una nueva lectura. Por lo que no es una lectura primera, ni virgen, por supuesto que no es inocente – sin ser por eso culpable pero sí conciente del medio que habita – sino una “nueva”, es decir una lectura agregada a las anteriores. No podemos ignorar que al lanzarnos a navegar por ciertos mares textuales, las aguas por las que nos deslizamos no sólo nos preceden sino que permiten nuestro movimiento. Harold Bloom, un autor que no nos cansaremos de citar porque es un lector de Shakespeare que se considera a sí mismo un apóstol del bardo – se define así mismo como bardólatra - , escribió un libro que se llama “Angustia de influencia” en el que muestra la necesidad que debieron asumir algunos poetas de desprenderse del peso de la tradición y de la autoridad de los maestros literarios, para poder crear su propio lenguaje. Es el mismo crítico que nos habla del espacio “agónico” de la creación literaria, término algo más interesante que las propuestas dialógicas que evitan la pugna competitiva en el mundo de las bellas - a veces desalmadas – artes. En el campo intelectual, ´comprensio´ y ´disputatio´ no podrán disociarse en la formación exegética del aprendiz de lector. El medio hermenéutico se define por la pregunta por el sentido. Y digo sentido y no significado o significación, porque la palabra “sentido” conserva la materialidad de una dirección. Se va en un sentido o en otro. La palabra “sentido” mantiene así la imagen de movimiento, de contigüidad, de adyacencia, opacidad o superficie, sin hundirse en profundidades, transparencias, arcanos proféticos o verticales. La pregunta por el sentido no es la misma pregunta que la que inquiere por la verdad. La pregunta por el sentido interroga el valor de verdad en su pretensión de legitimación. Recordemos la conferencia de Foucault “El orden del discurso” en la que discrimina la pregunta por la verdad de la pregunta por el sentido, que le es previa, ya que a la separación verdad-falsedad, le precede la de sentido- sin sentido, o absurdo. ¿Qué quiso decir Shakespeare? ¿Qué quiso decir Lear? ¿Quién fue Shakespeare? ¿Quién es Lear? El universo de sentido en el que se inscriben las respuestas opera con frecuencia mediante procedimientos de exclusión. Desde esta posición no todas las lecturas de una obra son legítimas. Si con el propósito de llevar a cabo una lectura crítica, o de presentarse con espíritu antidogmático, se abren las puertas a diversas variantes de eclecticismo, se termina en una aporía o en una indecisión gnoseológica. El intérprete con su aire liberal debería admitir que todas las interpretaciones se equivalen y autorizar así el caos de sentido. En el otro extremo, aquellos que sostienen que a pesar de la pluralidad de lecturas, no se puede obviar el hecho de que existe un sentido último del texto, y que es inconcebible que el autor no haya querido expresar una idea precisa como irremplazable y no otra cualquiera en su obra, deben, por su lado, obtener la prueba irrefutable de que su interpretación es la única verdadera. ¿Hay autor, o sólo texto? Un creador a la manera de un deus ex machina cuya acción nos sea transparente como la misma luz; un escritor o poeta, que sea acreedor de un pensamiento descifrable y trasmisible por sus exégetas; una identidad autoral que sea subyacente a la dispersión de sus escritos y a las mutaciones de estilo y temas, a los períodos por los que se despliega su obra, permiten que la secuencia de autores tenga la fijeza de una máscara mortuoria. Entre las dos posiciones hermenéuticas que no se arredran ante el caos interpretativo y quienes defienden la existencia de un sentido último de una obra y de un autor, se despliega el universo inconcluso de lecturas de la obra shakesperiana. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿cómo puede ser que luego de mi primera conferencia en el Seminario de los Jueves, denominada “Introducción a mi desconocimiento de Shakespeare”, o “Sólo sé que nada sé de Shakespeare”, en la que dije que el dramaturgo y poeta inglés encarnaba la figura del antifilósofo, ahora, en esta segunda parte, me dedique a situar a la obra shakesperiana como un objeto filosófico. El antifilósofo como objeto filosófico.
Me voy a permitir presentar una síntesis de las tradiciones a las que se remite la hermenéutica que no tiene otro propósito que el de ordenar los modos de interpretación habituales: Tradición a) Sistema-dogma-tratado-maestros y valor de verdad. Tradición b) Escepticismo-empirismo- nominalismo- pragmatismo-nihilismo. En cada una de estas posiciones filosóficas, desde la sistemática que pondera la coherencia y la rigurosidad de los conceptos y los argumentos y encuentra en Shakespeare una concepción orgánica derivada del escepticismo o del ocultismo, o la que sin temor a los anacronismos llama nihilista a su pensamiento por inspirarse en una lectura que se fundamenta en los valores de verdad y en el mundo de las creencias, en cualquier punto de vista que nos situemos, ya sea lógico, ético o retórico, no hacemos más que testimoniar sobre el modo en que debe leerse un texto. El tema de la lectura fue una de las columnas vertebrales de la filosofía francesa de mediados del siglo XX, por la cual leer a Marx, a Freud o a Nietzsche, fue una invitación a repensar la historia de la filosofía y de abrir el debate sobre las supuestas evidencias en la conformación y la trasmisión del saber basado en la fenomenología y en un marxismo hegeliano leído en los textos del joven Marx. Fue en mi época de estudiante que mis profesores althusserianos me dijeron que si quería comprender lo que los filósofos dicen o escriben, debía ante todo aprender a leer, y que para hacerlo era necesario proveerme de una teoría de la lectura. La pregunta por el pensar era indisociable del saber cómo leer. No abundaré sobre las disquisiciones entre lectura lineal y sintomal, o modos de comprensión del texto manifiesto y del texto latente y sus respectivas correlaciones, entre superficie y profundidad, o entre epistemes, positividades y enunciados, sólo quiero decir que todas estas diatribas de ninguna manera eran gratuitas porque lo que se debatía no era nada frívolo. Se trataba de pensar en qué es leer un texto, y entender el modo en que un texto se construye. De ahí las nociones de estructura, sistema, rizoma, problemática, etc. Entre las diferentes lecturas que se hacen de la obra shakesperiana, encontramos las que acentúan su aspecto ideológico. Hablamos de ideología cuando el sistema de representaciones que guía nuestra imagen del mundo, se centra en el tema del poder. Quién lo tiene, cómo se ejerce, a quienes somete y a quienes beneficia, en qué valores se basa, cuáles son los grupos sociales que representa…El poder divide a la sociedad entre los que dominan y los dominados. A partir de una lectura ideológica nos interesa saber en nombre de quien nos habla Shakespeare, a qué intereses favorece, la acción de qué poderes quiere ocultar, cuál es la visión del mundo de la que es portavoz. Sus personajes también está bajo sospecha o siendo interrogados en su conducta. Las aguas se dividen, y los críticos se ubican en posiciones netas. ¿Henry V es un personaje despótico, un mandatario de una crueldad rayana en la inescrupulosidad propia de genocidas? ¿ O es un héroe que lucha por la dignidad y la libertad de los ingleses frente a la invasión francesa, versión que propone Lawrence Olivier en su película sobre la obra shakesperiana en tiempos de la segunda guerra mundial en la enaltece la figura monárquica frente a unos nazis travestidos de franceses? ¿Shylock es la víctima del antisemitismo tanto de venecianos como del propio Shakespeare, o el vengador usurero que es capaz de pedir la pena de muerte con tal de cobrar una miserable deuda? ¿Calibán es la flor inocente encarnada en un aborigen extraído de las lecturas que el poeta inglés hacía de Montaigne, o, una muestra de la voluntad imperial representada por un artista que degrada al colonizado? ¿El mismo Shakespeare es un héroe nacional u otro representante más que justificó el genocidio que la monarquía inglesa perpetró contra los irlandeses? ¿Vehículo de una militancia subversiva contra el poder opresor o ideólogo de la corte? El poeta inglés es concebido desde el pensamiento binario ya sea como un objeto ideológico – del lado del oprimido o a favor del opresor - , un objeto genealógico – por el que se circunscriben las relaciones sociales al control social - , o un objeto patriótico – reliquia cultural al servicio de la identidad y de la gloria nacional. Podemos imaginar otras obras o textos fundacionales que cumplan en distintas culturas la misma función y el mismo servicio que los escritos shakesperianos. En nuestra literatura “Facundo” o “Martín Fierro”, han podido ser emblemas de la argentinidad pero no han logrado el mérito celestial de reinar desde el parnaso nacional. Para serlo, debe haber un consenso general acerca de que su autor es un genio. La genialidad en el sentido romántico con antecedente platónico es la del hombre que ha salido de la caverna, ve la luz, y vuelve para guiar a su pueblo. Es la cumbre de la nacionalidad. Ni Sarmiento ni José Hernández han salido del mundo de las sombras. Se mantienen en su claro-oscuro. Si pensamos en otra literatura como la española, la del siglo de oro, quizás Cervantes pueda cumplir el mismo rol que su contemporáneo inglés, más aún si pensamos que el centro cultural del siglo XVI y XVII fue España y no Inglaterra, la de Garcilaso, Santa Teresa, San Juan, Sor Juana, Quevedo, Góngora, Lope, Calderón. Salvo que acordemos con Borges quien se lamentaba de que así haya podido ocurrir ya que la preeminencia cervantina inundó de refranes toda una literatura. Para que una obra llegue a tal grado de universalidad no sólo son suficientes ciertas condiciones que dependen del talento de su creador, sino también es necesaria una lengua que haya sido parte de un vehículo imperial y la voluntad del lector de interpretarla al infinito. Es decir una saturación hermeneútica. Por supuesto que también podemos adherir a posiciones de corte metafísico como la de Harold Bloom quien sostiene que Shakespeare develó los atributos de la condición humana y que sus personajes han modelado la conducta de los hombres para siempre. La batalla hermenéutica no sólo se circunscribe a la interpretación de los escritos. Ocurre lo mismo con los méritos de la actuación y de sus puestas en escena. Una obra de Shakespeare se puede ver infinitas veces del mismo modo en que un tango o una ópera se pueden escuchar sin cansancio. Nadie dice “Hamlet ya la vi ni Sur o Tosca ya los escuché…”, porque una versión jamás es igual a la otra, una función distinta a las demás, y hasta el estado de ánimo del espectador o del escucha también cuenta para el disfrute de la pieza. Ver Lear con John Gielgud, Orson Welles o Ralph Richardson, o El mercader de Venecia con Olivier o Pacino, Hamlet con Kenneth Branah o Alfredo Alcón, son experiencias inconmensurables. Cada una de las interpretaciones recrea la obra. Las puestas en escena han hecho de la obra shakesperiana un ensamble de diferencias. Se ha modificado el texto, se lo ha cercenado, se han suprimido personajes. El poeta Nahum Tate modificaba los finales para hacerlos felices. Peter Brook dirige una puesta de King Lear para la BBC que dura setenta minutos, casi tres horas menos que la puesta original. El presentador de la emisora londinense, un señor austero y erudito, explica que Brook suprimió lo que llama el “subplot”, la trama secundaria, la referida al trío familiar de Gloster, Edmundo y Edgardo, porque de acuerdo a la historiografía era un accesorio temático que no tenía otra función que la de dar descanso al elenco agotado por cuatro horas de función. Al no haber cambio de escena ni de cortinados, y por el hecho de que el presupuesto limitado que tenía el gerente del teatro El Globo, es decir Shakespeare, obligaba a que los actores hicieran más de un papel, se dejaba respirar a un par de ellos mientras otros se hacían cargo de nuevos personajes. Por eso William adaptaba la trama de la obra a exigencias físicas de sus actores y a las limitaciones técnicas de los teatros de la época. Peter Brook, al poder disponer de tiempo y actores para una representación televisada, con setenta minutos y menos personajes, hacían un Lear perfectamente comprensible al menos para la productora. El papel de Lear lo hacía OrsonWelles en esta versión de 1953. De más está decir que es otra obra que la escrita por Shakespeare. Así como directores y actores recrean la obra, la amoldan a circunstancias, la interpretan de distinto modo, nos preguntaremos si la función de la crítica, la lectura que hacen los críticos, lleva a cabo la misma operación, y qué efectos produce sobre su significado. Que una puesta adapte la obra a una ambientación moderna, que un actor haga gala de un histrionismo particular, son actitudes aceptadas por el hecho de que no existe una verdad actoral. Es suficiente con que el resultado sea bueno para el especialista y que el auditorio salga de la sala complacido. Es más difícil que esta tolerancia y beneplácito que se tiene con la representación teatral, se tenga con la crítica. Se pretende que un crítico dé cuenta del significado de la obra y que no lo adapte a su punto de vista. Se le exige fidelidad al texto y al pensamiento del autor. La bienvenida que se le da a la pluralidad visual y sonora de las propuestas teatrales, no se la tiene con las perspectivas hermenéuticas con las que se es más selectivo. El problema de la verdad y del sentido parece propios de la labor exegética. Me pregunto si el arte de la interpretación y de la lectura en el caso de la obra shakesperiana cumplen la misma función que en la filosofía. En nuestra disciplina, el comentario de textos, los estudios de especialistas sobre las obras fundamentales, la crítica filosófica, no sólo son tolerados por el aficionado o por el estudioso de la filosofía, sino que le son absolutamente necesarios. Es cierto que es posible, y real, leer a los clásicos sin que medien intérpretes de segunda mano. Pero leer un texto de Platón o Kant sin la grilla de un comentador, aunque esto fuera posible, no sería más que un engaño. Los maestros de lectura son imprescindibles en los estudios filosóficos. En mi caso personal, he leído a Platón, a Spinoza y a Nietzsche, en mi adolescencia, y de aquella lectura conservo el impacto emocional. La de la pasión polémica del primero, la del ascetismo incomprensible del segundo, y la del enojo furibundo del tercero. Pero estos mismos filósofos que hoy releo, son inseparables de maestros como Colli, Vernant, Foucault, Deleuze, como tampoco es igual mi lectura de Kant después de haber leído el libro que sobre él escribió Heidegger, ni Marx después de Althusser, ni Althusser después de Rancière…Así es con la filosofía, cada lectura modifica el texto original sin por eso deformarlo o adulterarlo. Hay lecturas que empobrecen el pensamiento tanto del autor como del lector, y otras que abren a formas inesperadas de comprensión tanto del autor referido como del lector. Este enriquecimiento que puede ofrecer un lector activo, en el sentido de un escritor que medita lo que lee, no sólo lo conocemos en la lectura que hacen filósofos de la historia de la filosofía, sino también en un sentido más abarcativo. La descripción que hace Foucault de Las meninas de Velazquez, Panofski del gótico, Bajtin de Rabelais, son ejemplos disímiles de revitalizar textos antiguos y formas culturales que no hablan por sí mismas sin que se las haga hablar. Un texto clásico, finalmente, vale por su capacidad de ser objeto de reelecturas. Hemos hablado del riesgo de saturación hermenéutica, del exceso en el que ya no hay variedad sino monotonía y complacencia, del modo en que una obra se hace monumento y del pensamiento homenaje. Son los peligros del sectarismo y de la esteridad disfrazada de compromiso. En el caso de Shakespeare, y después de haber consultado a críticos y analistas de su obra, y de King Lear como veremos a continuación, me pregunto si la operación critica realizada produce los mismos efectos en la comprensión de su literatura, que en el caso de la filosofía. Una primera impresión es negativa. El texto de Shakespeare parece impermeabilizado de modo tal en que la crítica no puede más que deslizarse sobre el escrito sin modificarlo, no logra abrirlo ni conectarlo con otros sentidos, ni expandirlo. Las críticas se le suman, pero lado a lado, en una relación de exterioridad. Como decía Claudia Fagaburu en su exposición sobre Macbeth: “si todo está en el texto!” Como si hubiera una tensión dramática en la forma de escribir de Shakespeare que es lo que la hace única más allá de contextos, versiones interpretativas o disquisiciones filosóficas. Por eso la polémica entre escuelas filosóficas que hacen de Shakespeare su objeto pareciera que cumplen un rol reversible. Leer a Shakespeare nos permite comprender a los miembros del nuevo historicismo, a los materialistas culturales británicos, a los humanistas esencialistas, a los identificados con el estructuralismo marxista, con los estudios subalternos, o con el deconstruccionismo. ¿Antifilósofo y objeto filosófico a la vez? Puede ser.
|